Bitácora de peces
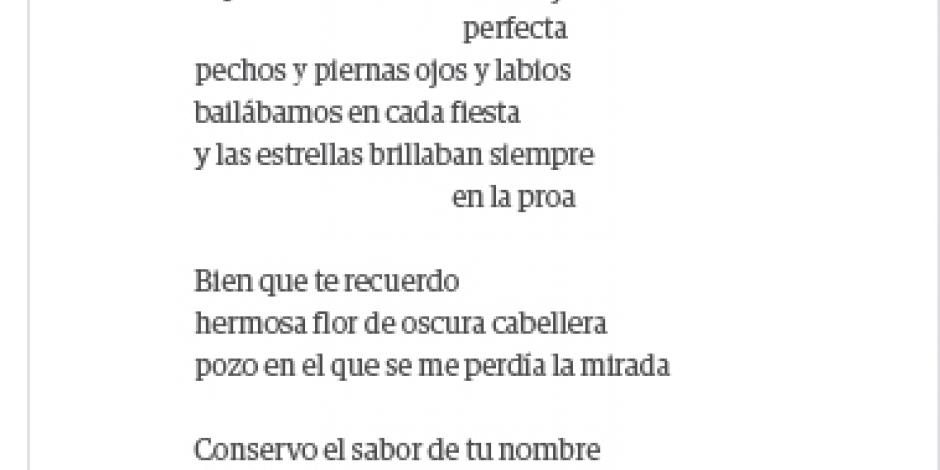
Las siguientes páginas son la introducción y el primer capítulo de un libro en proceso: Bitácora de peces. Le preceden tres publicaciones que están a medio camino entre
la crónica y la autoficción: Un taxi en L. A., Mexican Chicago y Migraña en racimos.
En el horóscopo soy piscis: el símbolo que lo representa exhibe a un pez que va en una dirección y el otro en la contraria. Me veo más claramente retratado en esa imagen que en los atributos que los astrólogos le adjudican al signo. Sí y no, ying y yang, nómada y sedentario, ping y pong. A veces emprendo la ida cuando ya quiero estar de regreso, y a veces estoy de vuelta cuando me quedo con las ganas de seguir. Quizás me atrae tanto el desplazamiento entre el origen y el destino (“pide que tu camino sea largo”, según aconseja Kavafis), como el quedarme estacionado mirando que todo pase alrededor. Ni siquiera a la hora de dormir, las veces que duermo, dejo de viajar en casi total quietud. Hay dos versos de Adolfo Castañón con los que me identifico: “Entre todos los medios de transporte, / prefiero la cama”. Para conciliar el sueño me trazo historias y me pierdo en el camino: ni aun bajo las sábanas dejo de trasladarme y de observar. La cama también es un principio y un destino. Disfruto cuando llegan algunas noches, o tardes, y me pongo la piyama porque sé que lo que resta de tiempo, antes de dormirme, me pertenece y puedo estar en calma en casa. Entonces, a veces, hago planes para viajar, imagino destinos, busco vuelos y hoteles, checo el clima, investigo acerca de los museos y las fiestas, saboreo lo que voy a comer. Viajo por querer viajar.
Más allá de la alineación de los astros bajo el signo en el que nací, los peces están presentes en mi vida. En Matanzas, Cuba, además de tomar ron, bailar y escuchar música, fui a hacer lo que se hace en tierra de santeros: le pedí a un babalao que me leyera los caracoles. Luego de que exhibiera ante mí varias verdades que yo creía ocultas, me dijo que tenía que hacerme una “rogación de cabeza”. Si había accedido a la lectura de los caracoles, había que actuar en consecuencia. No tenía opción: asentí y pagué los cien dólares que me pedía para hacerme el trabajo. Después de 24 horas de abstinencia de alcohol, o sea: de cerveza y mojitos, el santero hizo el ritual conmigo ante la presencia de varios testigos, entre ellos mi hijo de ocho años. Mi memoria es tan flaca como mi cuerpo (durante muchos años de adulto pesé menos de 50 kilos y usaba la talla 29; logré los 58 kilos a los 47 años y la talla 32 luego de dejar el tabaco): recuerdo vagamente parte de ese ritual, que incluía oraciones en yoruba, saliva y coco. Al final me puso un pargo o huachinango en la cabeza y de vez en cuando me limpiaba la sangre que me escurría como lágrimas sobre la cara. Me dijo que le pidiera bienestar a una deidad, representada por una muñeca, que durmiera con el pescado, adherido a la cabeza con una manta blanca, y que a la mañana siguiente lo devolviera al mar. También me sugirió que en mi vida diaria tenía que haber peces, peces vivos, y acudir a ellos para hacerles las peticiones que quisiera. A mi regreso —vivía entonces en Cuernavaca— construí un pequeño estanque de metro y medio por lado y sembré allí unos cuantos peces dorados, que tiempo después fueron devorados por los gatos.
Hoy, a falta de peces, acudo con mucha frecuencia a los pescados, que si bien antes no eran prioridad en mis gustos cotidianos, ahora están con frecuencia en la cocina para experimentar con ellos: un ceviche de salmón, casi sashimi, con yerbabuena, manzana y leche de tigre (mi mayor logro gastronómico); un atún sellado y marinado con jengibre, miel de abeja y salsa de soya; una mojarra frita copeteada con ajo y poro glaceado; un filete de trucha asalmonada empapelado con hoja santa, hongos, cebolla, mostaza y epazote.
Los peces y el mar. Uno de mis primeros recuerdos, envueltos en nubes, es un gran barco en el Puerto de Veracruz. Iba con mi abuela paterna. Sólo guardo esa imagen. Lo demás no existe ni tengo manera de confrontarlo con alguien: ¿subí a ese barco? ¿Había una razón de importancia para que mi abuela y yo
estuviéramos allí? He pescado dos dorados en Puerto Vallarta, tres huachinangos pequeños en un mar de Jalisco cuyo nombre he olvidado y cuatro o cinco bonitos en Cabo San Lucas. En las tres ocasiones he comido lo pescado.
Hay otros dos peces en mi vida con quienes siento la mayor de las empatías y el más grande amor: Sofía (3 de marzo, el día de su nacimiento, por cierto, martes de carnaval) y Jimena (11 de marzo), ambas mis hijas. Las dos son seres marinos que saben lidiar con el agua del mar o de las albercas. Yo no sé cómo flotar. Podría ahogarme en un jacuzzi. Cuando las veía nadar mar adentro prefería voltear la cara: si algo pasaba yo sería incapaz de avanzar en el agua, sin pisar el fondo, más de tres metros.
Soy caballo según el zodiaco chino, caballo de madera. Nervioso, como cable eléctrico, y también con dos caras: el cuaco veloz que galopa a campo abierto y el que se detiene a pastar tranquilamente, con la cola espantando a las moscas. No me gusta caminar: troto. Parecería que siempre tengo prisa por llegar a una cita. Por lo general termino haciendo tiempo afuera de una casa, una oficina o un consultorio: corro para estar un rato quieto. No tan quieto porque la espera me desespera, aunque casi es una rutina en mi vida.
Recordar a la distancia posee una fuerte dosis de invención. Para reconstruir una historia algunos datos son fáciles de conseguir a través de otros, pero muchas veces sólo disponemos de imágenes borrosas, fragmentos de conversaciones, fotografías en las que aparecen personas que ya no reconocemos, apuntes escritos a vuelapluma en una libreta, invitaciones, programas de mano, itinerarios, recortes de periódicos. Estas páginas son un ejercicio de este tipo: juntar las piezas que conservo de un rompecabezas que terminaré de armar con otras que debo inventar para conseguir una imagen. ¿Una imagen de qué, de quién? Quizás de un yo que desconozco y de un entorno que me resulta tan familiar como ajeno. Dice Henry Miller en Primavera negra: “En la calle se aprende realmente lo que son los seres humanos; de otro modo, o más adelante, uno los inventa. Lo que no está en medio de la calle es falso, derivado, es decir, literatura”. Las personas que aparecen a lo largo del libro que estoy escribiendo actualmente estuvieron sin duda “en medio de la calle” y son tan seres humanos como de los que habla Miller al escribir sobre el Distrito 14 en el que vivía. Ahora, a través de esta reconstrucción, se convierten en personajes, en mis personajes: yo los invento, incluido al que escribe estas páginas.
Recordar aquí es algo más que un ejercicio literario: es un requisito para mantenerme en forma, para escribir y para no olvidar. Desde hace algún tiempo se ha puesto de manifiesto en mí una pérdida de la memoria inmediata. Aunque ya había tenido antes muchos avisos, fue Tanya, mi esposa, la que encendió la alerta luego de que una tarde en la que nos quedamos de ver para comer en un restaurante de pescados y mariscos le pregunté qué libros había comprado, ya que vi la bolsa con ellos sobre la mesa. Me dijo que no eran suyos, que yo los había llevado: ¡no recordaba algo que había sucedido apenas unos minutos antes! Reconocí que eran míos y abrí la bolsa para ver qué contenía, ya que tampoco recordaba lo que había comprado. En ese momento comprendí que había iniciado una nueva manera de estar
en el mundo.
Esa señal de alerta me llevó a consultar a un neurólogo amigo, Jesús Ramírez, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Luego de exponerle mi situación tuvo un diagnóstico acertado que habría que corroborarse mediante un estudio de resonancia magnética: arterioesclerosis debida probablemente, en primer lugar, al tabaquismo y, después, al consumo de alcohol.
Fumé cigarrillos muchos y muchos años, en cantidades altas: dos cajetillas diarias, sin fiestas de por medio, que la podían elevar a tres. Del Prado y Delicados, pero en cuanto podía conseguir cajetillas de Gauloises o Ducados, tabaco mucho más fuerte, mejor. Cuando vi a Jesús, tenía siete meses de haber dejado por tercera vez el tabaco. La primera duró unos cuantos meses y la segunda ocho años. Lo retomé de a poquito en poquito, sin creer que volvería a conquistarme: mi voluntad vs. la capacidad adictiva de los Camel, los Delicados y los Marlboro. Perdí. Me eché otros tres o cuatro años de mucho humito. No sé por qué quise comprobar empíricamente que el tabaco es adictivo, muy adictivo.
El estudio arrojó el resultado esperado: varias lesiones en la parte blanca del cerebro corroboraban el diagnóstico. Y lo que se vislumbraba como remedio (lo que se vislumbra ahora que escribo estas líneas) tiene que ver con la previsión y con la receta única, gran receta, que se aplica a estos y a casi todos los males importantes: hay que cambiar el modo de vida. Hay que cambiar la vida. Aunque no se trata precisamente de un cambio, recordar a través de estas páginas es un ejercicio terapéutico que se impone por sí mismo.
Hice algo similar antes: Mauricio Ortiz, amigo, médico y editor, me invitó a escribir un libro sobre la migraña en racimos. Estaba por crear una colección sobre diversas enfermedades vistas a través de los ojos de quienes las padecían: Cuadernos de Quirón, un centauro a quien Hércules hirió con una flecha envenenada y que se convirtió, a la vez, en sanador y enfermo a cambio de perder la inmortalidad. Mauricio me pidió que lo escribiera porque había leído un artículo mío acerca del aniversario número cien de la aspirina. En él decía que uno de los grandes estudiosos de la migraña, Oliver Sacks, aconsejaba como único remedio que lograba una mejoría, aunque fuera mínima, en los afectados un café o un té y dos tabletas de ácido acetilsalicílico. Escribí el libro porque era una deuda que tenía con quienes me habían acompañado a lo largo de esos años de buscar una cura. Durante veintisiete años padecí esta singular cefalea, llamada también síndrome de Horton, migraña del suicidio o cluster. Ya antes la había padecido a través de otras cabezas: la de mi padre y la de mi hermano. Ahora que escribo estas líneas han pasado ya once años de remisión, lo que me hace albergar la esperanza de que la bestia que me atormentó durante tantos años ya se fue. Y creo que el hecho de haber escrito el libro logró exorcisar el mal.
PONCHO
Después de Tanya, la persona con la que más he viajado en mi vida ha sido seguramente con mi amigo y compadre (padrino de mi hija Sofía), hermano por adopción, Alfonso Morales, Poncho, que sabe muchas cosas y siempre quiere saber más, no importa de qué materia se trate: fotografía, literatura, historia y cine, en primer lugar, pero también cocina, arquitectura, submarinos, lucha libre, jaripeo, ballet acuático. No sería difícil que en estos momentos, además de curar una exposición sobre alguno de los fotógrafos a los que le ha seguido la pista a lo largo de una década, o escribir un texto erudito acerca de un botánico no reconocido del Amazonas, o diseñar el estuche de una guitarra que le encargó el director de un largometraje, esté intentando saber cuál es el origen del universo o las causas de las infecciones en los lacrimales de los porcinos. Sabe más cosas que las que yo podría saber durante los próximos cien años.
Hemos estado juntos en muchos lugares de México, y también en España, Colombia, Argentina, Brasil, Cuba y Estados Unidos. Escribí dos crónicas de viaje, una sobre Los Ángeles y la otra sobre Chicago, en las que además de ser acompañante, se convirtió naturalmente en personaje y protagonista. Es un guía extraordinario. Además de saber muy bien inglés —y compensar por ende mi monolingüismo—, no le resulta difícil hablar en cualquier idioma, aunque no lo conozca. Nos hermana nuestra
disparidad de pesos así como la confianza de que nacimos con cierta estrella que nos ha permitido estar en las zonas más peligrosas de una ciudad y salir ilesos, si no es que premiados.
Aunque lo había visto en unas cuantas ocasiones, en realidad lo conocí en Nueva York. Él era compañero de mi hermano Javier en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Diciembre de 1980. Había planeado el viaje y yo no tenía con quién compartir el cuarto para bajarle una mitad al precio de la habitación en el hotel (Doral Inn). Poncho aceptó ser mi roomie. Y así fue casi toda esa semana: apenas compartimos actividades y una que otra comida. Por las noches, nos contábamos nuestros respectivos días. Sin embargo, a pesar de que apenas nos conocíamos, dos hechos marcaron mi amistad con él desde ese viaje. El primero fue un concierto de Bruce Springsteen en el Madison Square Garden. Creo que también fue con nostros Rafael Vargas, con quien compartí hotel dos años antes en Nueva York, y que la hizo de revendedor fuera del estadio ya que teníamos un boleto de sobra, aunque no estoy del todo seguro. Decía atrás que la memoria inventa lo que queremos, pero siempre hay quien ayude a corregir esos lapsus. Volví a escuchar a Bruce 32 años después en la Ciudad de México y me encontré allí con Juan Villoro, con quien viajé a Nueva York dos años antes junto con Rafael, y le dije que esa era la segunda vez que lo escuchábamos en vivo: confirmó mi flaca memoria: no había sido con él con quien fui al concierto sino con Poncho. Ese mismo año, el 31 de diciembre, volvimos a ir juntos a otro concierto en The Palladium a escuchar a la banda inglesa The Kinks, ya lejos de sus años dorados pero aún con muchos bríos.
Hoy que escribo estas páginas internet me dice que ese concierto quedó grabado en un disco del grupo.
El segundo hecho que marcó mi amistad con Poncho no tuvo que ver con la música. Faltaban dos o tres noches para regresar a México cuando Poncho recibió una llamada: dos amigas y compañeras de estudios tuvieron un accidente en el taxi que las llevaba al aeropuerto. Perdieron su vuelo y no tenían dinero para pagarse un hotel. Lo consultó conmigo y yo accedí a que las metiéramos de contrabando a nuestro cuarto. Así conocí a Irma, la madre de mi primer hijo.
Años más tarde, en 1991, volvimos a Nueva York con el pretexto de asistir a la boda de mi prima María Hinojosa, periodista y activista, y Germán Pérez, artista plástico de origen dominicano, en pleno mes de julio, cuando el calor era capaz de golpear con toda su fuerza a Alfonso. La boda se tenía planeado realizarla en la playa, pero el transporte que llevaría a los invitados falló a la mera hora, por lo que hubo que pasar al plan B: llevarla a cabo en Central Park, a escasas tres o cuatro cuadras de la casa de los novios. La ceremonia tomó como testigos a cuatro padrinos que a su vez eran portavoces de los cuatro elementos de la naturaleza: tierra (un frasquito con tierra de “los indios de América”), agua (una botella de aguardiente), viento (una paloma) y fuego (no recuerdo con qué fue representado). El ritual fue participativo, ya que incluyó las palabras de quienes quisieran dirigirse a la pareja: mi tío Raúl, padre de la novia, leyó algo que llevaba por escrito. Y yo no pude aguantarme y también dije alguna tontería. Aunque no estuvo presente Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, sí escribió sobre el evento con una memoria distinta a la mía, aunque en el fondo su relato resulta más atractivo y vivo:
Se fueron por las calles los recién casados. En el Central Park, María Hinojosa y Germán Pérez habían jurado que se amarían hasta el mutuo exterminio. Cuando acabó la ceremonia, los padrinos los acompañaron, en bullanguera procesión, por las calles de Nueva York.
Iban tronando tambores los padrinos de música. Los padrinos de fuego marchaban con velas encendidas. Los padrinos de aire soltaban palomas, y echaban puñados de tierra los padrinos de la tierra, tierra de México, donde nació ella, y tierra de la Dominicana, donde nació él. Y caminaban salpicando agua, agua que había sido bendita por la gente más querida, los padrinos de agua.¹
Decía también que hice en total seis viajes con Alfonso a las capitales de California e Illinois, que quedaron registrados en dos libros: Un taxi en L. A. y Mexican Chicago. A la primera ciudad fuimos en junio, septiembre y noviembre de 1994. La idea de escribir ambos libros provino de la invitación del Conaculta a participar en una nueva colección, llamada Cuaderno de viaje, que buscaba darle un impulso al género de la crónica. Elegí primero hacerla sobre Tijuana, por mi cercanía lejana con la frontera (viví en Mexicali de los seis a los nueve años), pero por alguna razón mi editora se negó. Entonces propuse Los Ángeles, y ella me recordó que se trataba de elegir una ciudad mexicana. No tardé mucho en convencerla de que, después de la capital de México, allí es donde viven más de nuestros connacionales.
Uno de los motivos por los que decidimos viajar en junio fue porque en esas fechas se jugaba el mundial de futbol en Estados Unidos, y a pesar de que somos rivales en cuestión de camisetas de equipos locales, nos une el gusto por ver un buen encuentro y más cuando nuestra selección estaba en juego. Tres momentos relacionados con ese evento quedaron consignados en el libro.
Poncho, que conocía mucho más que yo la ciudad, me dijo que el lugar ideal para ver el partido entre las escuadras de México e Irlanda, que se jugaría en Orlando, era El Mercadito, un mercado al estilo mexicano en el este de Los Ángeles. Llegamos con la anticipación debida como para alcanzar un sitio cerca de las pantallas de televisión de los locales de comida del segundo piso. Para nuestra sorpresa y la de los meseros y dueños de los comederos, el lugar estaba semivacío, salvo por tres mariachis que se curaban la cruda y dos o tres personas más. Como no nos daba tiempo de buscar otro sitio más animado, no quedamos allí, frente al televisor y unos huevos rancheros. No fuimos los únicos despistados que apostaron por encontrar a la raza en ese sitio: lo hizo también el canal 34 de televisión hispana. Ya que tampoco tenían tiempo de reubicarse en mejor sitio, y además como México ya había metido un gol, nos pidieron a los asistentes que hiciéramos una representación del momento de la anotación. Reunidos frente a una pantalla, mariachis, meseros, los pocos comensales que había, Poncho y yo gritamos el gol cuando el encuentro ya había terminado. Como la grabación no le gustó al camarógrafo, nos pidió repetir el festejo del tanto de Luis García que le daba el momentáneo triunfo a nuestra selección. El resultado final 2-1 a favor de México. Salimos de allí sin saber en qué lugar se celebraría el triunfo. Nos enteramos al día siguiente al leer el diario La Opinión que la fiesta se armó en Huntington Park y que no fue muy civilizada. Parte de la culpa de que así fuera la tuvo el mismo periodista que nos grabó en El Mercadito: “Tanto el alcalde Loya como algunos de los agentes, culparon al reportero Ismael López Moctezuma, de la estación KMEX-34, de haber incitado el brote de desorden al inicio de la celebración, cuando se bajó de la acera para transmitir en vivo para su televisora. Al parecer, atraídos por la idea de salir en televisión, los aficionados se concentraron alrededor del reportero y de su camarógrafo, provocando alerta entre los policías”.
El siguiente partido de México fue frente a Italia, jugado en Washington, con un resultado, más que digno, halagador: 1-1. Por supuesto había que ir a la celebración para darle sentido a la crónica. Huntington Park fue el escenario en el que los mexicanos —muchos de ellos envueltos en banderas, con los cachetes pintados de tricolor o con camisetas con la estampa de la Virgen de Guadalupe— salieron a cantar la victoria de la igualada a un gol. Fue una buena cantidad de aficionados al país —no necesariamente al futbol— los que llenaron un buen tramo de la avenida con festejos a veces desmedidos, mezclados con cerveza y tequila, que pusieron en alarma a la policía, que llegó por tierra y por aire a replegar el desorden. Poncho y yo, vestidos de civiles —o sea: sin aventar el verde, blanco y rojo por delante—, nos sentimos de pronto acorralados, sin la ventaja que llevaban otros que ya estaban siendo perseguidos y que conocían cómo funcionan las cosas. Al no saber cómo salir de allí, a Poncho se le ocurrió acercarse a un policía y decirle “Look, we are Mexicans...”, cuando en realidad lo que quiso decir es que éramos turistas. El policía por supuesto no nos vio con buena cara, se dio la vuelta y nos dejó sin la ayuda que necesitábamos para saber hacia dónde salir del festejo.
El tercer recuerdo de ese viaje relacionado con el futbol tuvo que ver con el partido entre Estados Unidos y
Colombia, ese sí presenciado en vivo gracias a las capacidades negociadoras de Poncho para adquirir dos boletos en reventa a un precio bastante razonable si se toma en cuenta que jugaba el país anfitrión (de 45 el precio nominal a 100 dólares por persona). El encuentro se llevó a cabo el 22 de junio de 1994 a las 4:30 de la tarde en el Rose Bowl de Los Ángeles. La suerte nos llevó a estar del lado de la porra colombiana, un tanto mezclada con aficionados mexicanos y argentinos. En algún momento pedí que me prestaran una peluca del Pibe Valderrama para manifestar así mi solidaridad y simpatía por el país cafetalero.
Contra nuestras expectativas, que suponían que pasaríamos un buen momento de estadio con sus acompañantes naturales (cerveza, comida y tabaco), nos topamos con la prohibición de bebidas alcohólicas y cigarrillos, y de comer sólo había unos infumables e imbebibles nachos y hot dogs. Un mundial light, lejos de otros eventos deportivos —beisbol, futbol americano, baloncesto— que sí permiten un poquito más de fiesta extradeportiva. Colombia llegaba al mundial muy fuerte: había goleado 0-5 a la selección de la Argentina de Goycochea, Batistuta y Ruggieri en Buenos Aires y era la favorita de Pelé para quedarse con el campeonato. Sin embargo, inició el campeonato perdiendo contra Rumania y luego, al enfrentarse contra Estados Unidos, una desafortunada jugada del defensa Andrés Escobar hizo que la pelota terminara en su propia portería para perder el encuentro 2-1. No fue suficiente que ganara su siguiente partido y terminó siendo la primera escuadra en regresar cabizbaja a su casa.
Varios años después, en el 2009, nos volvimos a ver Poncho y yo en Bogotá en el marco de una feria del libro, esa vez con la compañía también de mi comadre Vivian, su esposa. Comimos a placer, bebimos, tratamos de comprar esmeraldas y revistas viejas, nos metimos a un lugar de rumba en el que Poncho y yo duplicábamos la edad de los comensales, disfrutamos un excelente ajiaco preparado por Lucía, mi ex consuegra, y platicamos por horas con ganas de reírnos como casi siempre lo hemos hecho.
También fuimos a la presentación de un libro de un escritor bogotano, Ricardo Silva Romero, que exhibía su última novedad: Autogol, una novela que trata precisamente sobre ese tanto de Andrés Escobar en su propio arco que echó abajo las esperanzas de los colombianos y que al defensa antioqueño le costó la vida. La narración es muy fluida y con grandes dotes literarias. La historia está contada en primera persona por un locutor, Pepe Calderón Tovar, que asiste al mundial para narrar los partidos. Antes había apostado todos sus ahorros a que la selección colombiana llegaba a las finales. El inesperado resultado del encuentro frente a Estados Unidos lo deja sin voz y con la firme convicción de que Escobar debía pagar el error con su vida. Y él sería el sicario que cerraría el capítulo de la historia. Cuento esto porque en la presentación, durante la ronda de preguntas y comentarios, le hice notar al autor que un cinco por ciento de los asistentes había sido testigo en vivo del trágico gol: Poncho y yo.
1. La Jornada, 22 de diciembre de 1996.
-
Bebé Reno: ¿Quién es en la vida real Martha, de la perturbadora serie de Netflix? | VIDEO
-
Bad Bunny comparte un adelanto de su próxima canción con Myke Towers, así se escucha 'Adivino'
-
Survivor México 2024: ¿Quién gana hoy 24 de abril?
-
Resultados del Tris de hoy 24 de abril del 2024. Ve aquí los números ganadores
-
Violeta Isfel desconcierta a fans por VIDEO sin filtros: 'está muy cuarteada'

