El aula de los muertos
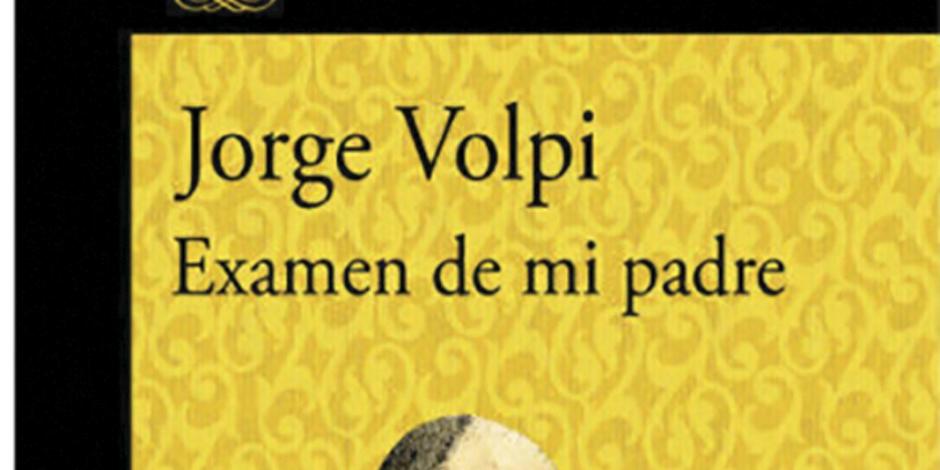
En el fascinante ejercicio de autobiografía intelectual titulado Recuerdos, sueños, pensamientos, el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung relató un sueño que tuvo en la senectud: las almas de los individuos muertos se reunían en un aula para tomar clases. ¿Quién debía impartirlas? Esa era la tarea de los vivos, de quienes buscan la sabiduría y el conocimiento, como el propio doctor Jung. Es bien sabido que el psiquiatra suizo tenía un arraigado pensamiento mágico y una tendencia mística, espiritual. Él pensó que este sueño era una metáfora de la relación entre el lado inconsciente de la psique y el lado consciente: solamente los seres vivientes son capaces de aprender algo nuevo, y por lo tanto, de desarrollar la conciencia individual y colectiva. Según Jung, la tarea humana consiste en desarrollar la conciencia para permitir la evolución histórica de la psique: de otra manera, el comportamiento de las masas humanas es gobernado por programas inconscientes y puede involucionar hacia formas arcaicas de relación social, marcadas por la violencia y la regresión a formas protoculturales de dominación.
El comercio intelectual entre los vivos y los muertos ha sido un tema fundamental en la literatura que da sustento narrativo a las religiones. Tradicionalmente, los muertos demandan la memoria afectiva de los vivos, pero son portadores de conocimiento y poder. De acuerdo con Mono, la novela mitológica de Wu Cheng’en, cuando los seres mágicos mueren injustamente, atormentan a sus descendientes oníricamente, para impedir el olvido y garantizar la ejecución de la justicia, o de la venganza. Así sucede cuando el príncipe Hamlet recibe una demanda de justicia que proviene del fantasma de su padre. En la tragedia de Shakespeare, la venganza debe corregir la atrocidad de la usurpación. Frente al horror del crimen, Hamlet padece la tentación de desertar. Usurpar y desertar: dos violaciones morales que degradan la estructura colectiva y generan miseria transgeneracional. Shakespeare pone el dedo en la llaga al señalar que estas transgresiones suceden en el núcleo de las relaciones humanas: la familia, y en particular, señalan la vulnerabilidad de eso que algunos psicoanalistas llaman “el lugar del padre”. Por extensión, podemos suponer que la fragilidad en el corazón de las estructuras patriarcales, ha sido y será compensada mediante recrudecimientos de la conducta violenta, si no es transformada en cultura mediante el trabajo de la conciencia histórica.
Si Hamlet exploró la psicopatología de la usurpación, algunas obras fundacionales de la literatura mexicana exploran las consecuencias simbólicas de la otra gran maldición transgeneracional: la deserción. En Pedro Páramo, la obra cardinal de la metafísica mexicana, Juan Rulfo capturó, mediante imágenes poéticas imposibles de olvidar, el delirio postmelancólico de las comunidades que son víctimas de la deserción patriarcal: un delirio que me trae a la memoria la descripción clínica que realizó en el siglo XIX el psiquiatra francés Jules Cotard, llamado en su momento “delirio de negaciones”, en el cual los individuos exploran facetas inauditas de un nihilismo sin autoconciencia. En Pedro Páramo, la deserción podría resultar del establecimiento de jerarquías abusivas, instauradas mediante la violación sexual y los privilegios poligámicos, que colocan al patriarca en una posición inalcanzable al centro de la falocracia. Aunque es visible para todos, porque se encuentra en el centro de las redes simbólicas del poder, los patriarcas como Pedro Páramo aparecen con frecuencia como desertores en la mitología de los hijos, porque son negligentes frente a sus responsabilidades paternas. Pero se trata de una deserción encubierta por relatos que realzan la grandeza del trono falocrático.
"De acuerdo con Mono, la novela mitológica de Wu Cheng’en, cuando los seres mágicos mueren injustamente, atormentan a sus descendientes oníricamente, para impedir el olvido y garantizar la ejecución de la justicia, o de la venganza.”
La relación entre la deserción del padre y la melancolía transgeneracional fue el tema de un ensayo subestimado en su momento, escrito por Federico Campbell con el título Padre y memoria. Mientras buscaba la génesis de la vocación literaria, Campbell postuló que algunos autores, entre los cuales cita a Paul Auster, Sam Shepard y Raymond Carver, son la expresión viviente de una creatividad literaria que funciona como herramienta de reparación simbólica frente a la ausencia dolorosa de los padres alcohólicos. A mi juicio, el testimonio mejor logrado en esta línea de investigación, fue escrito por Francisco González Crussí, en sus Memorias de un comedor de chile. El doctor González Crussí busca las raíces de su doble vocación, de médico patólogo y ensayista, y encuentra a su padre, un soldado de la Revolución Mexicana, destruido por la aridez de los desiertos y la barbarie de la guerra, y profundamente incapaz de vivir en tiempos de paz, por lo cual se refugia en el consumo fanático de chile en cantidades monstruosas, y en la fuga a la fantasía alcohólica.
La exploración de mitologías familiares a través de la literatura revela la ansiedad reparatoria del artista, y las tentativas estéticas y creativas de restauración del sentido vital perdido. El estudio de los relatos familiares, en la gran escala mitológica o en los retratos íntimos de los últimos siglos, sugiere que hay una articulación doble de la usurpación y la deserción, en los orígenes del abandono y la violencia, del pánico y la melancolía. ¿Existen relatos alternativos, capaces de mostrarnos variaciones en la mitología del padre, y de permitirnos imaginar una renovación en las relaciones entre la creación literaria y el poder? Con esperanza leí estos días el libro titulado Examen de mi padre (Alfaguara, 2016) de Jorge Volpi. Se trata de un testimonio sobre el padre del autor, un médico cirujano obsesionado con el orden, la crítica política, la perfección técnica, y la integración del control y el afecto en el interior de la casa. La circunstancia del texto es la muerte del cirujano, por lo cual hay un tono melancólico al fondo del libro, pero esta nota afectiva es transformada por momentos de humor sutil, y por la inagotable curiosidad científica que hermana al padre y al hijo, y que funciona como un puente capaz de superar las tensas jerarquías familiares. El libro, presentado como una autopsia existencial del padre, deambula con naturalidad hacia una forma muy entretenida de erudición médica, y en seguida, hacia una anatomía patológica del cuerpo enfermo de nuestra sociedad. La transición del testimonio al ensayo científico y político está lograda con eficacia. Pero prefiero centrarme en el tema de fondo: el homenaje hacia los padres muertos que supieron generar una mitología alternativa a la barbarie y al control totalitario: la revelación de narrativas familiares cuya intriga no depende del binomio usurpación-deserción. El panorama simbólico de nuestra sociedad requiere, ahora, el relato de los padres que eligen obsesiones como la perfección quirúrgica o la curiosidad científica cuando otros eligen el abandono y la violencia.
-
Survivor México 2024: ¿Quién gana hoy 22 de abril?
-
¿Quién es el ELIMINADO de La Casa de los Famosos 2024? Te decimos quién salió del reality
-
¿El descanso del 1 de mayo se recorrerá? Esto dice la ley sobre el Día del Trabajo
-
Resultados del Tris de hoy 22 de abril del 2024. Ve aquí los números ganadores
-
OnlyFans: Revelan sitios web en los que filtran todo el contenido íntimo GRATIS

