El taller de Huberto Batis
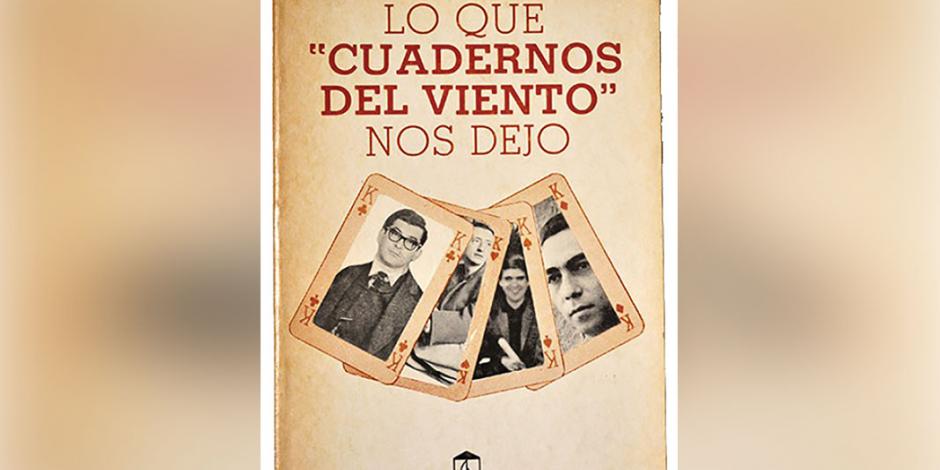
Resulta que conocí a Huberto desde 1969, antes de entrar a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de que lo eligiese como maestro. Lo encontré en la casa de unos amigos suyos, Enrique Alatorre Chávez —hermano menor de Antonio— y Yolanda Guzmán, los padres de una compañera amiga mía en la Preparatoria 6, Yoli, Yolanda Iris Alatorre Guzmán, y de Enrique chico, Argel. Ellos eran amigos suyos desde la época lejana en que llegó a México. Enrique, Yolanda, Antonio y Margit formaron el Grupo Alatorre, que cantaba canciones del Renacimiento en los años de Poesía en Voz Alta. Cuando entré a la Facultad, yo ya conocía a Batis. Ese conocimiento se transformó pronto en amistad a través de las clases, las lecturas, las experiencias en el taller de los sábados.
A Batis le gustaba la idea de ser no sólo un profesor de literatura y de teoría literaria, sino de encarnar la figura de un guía y de un maestro de vida, por así decir. Por eso se complacía en organizar excursiones e incursiones nocturnas a cabarets, centros nocturnos de mala muerte, teatros de revista populares, espectáculos al estilo de los que podía montar La Tigresa, u otros como las funciones en ese otro Palacio de Bellas Artes que fue el Teatro Blanquita, donde temblaban al ritmo de los tambores los perímetros de Tongolele. Estas escapadas nocturnas tenían gran éxito entre los estudiantes tanto de la Ibero como de la Nacional. Debo confesar que, a pesar de mi admiración casi incondicional por el maestro, estas incursiones a los bajos fondos nunca fueron del todo de mi gusto. En parte, porque yo ya los había conocido gracias a mi padre deseoso, él también, de consolidar mi primera educación sentimental. Aunque mis compañeros y el propio Huberto se burlaban de mí, yo prefería no acompañarlos y quedarme a leer. Y, por razones fortuitas, me salvé de acompañar a los legionarios batistas al Festival de Avándaro que luego reseñaría Elena Poniatowska en el número uno de Plural, en octubre de 1971.
Huberto nunca dejaba de hablar. Después de pasar un día entero con él, yo llegaba a la casa ávido de silencio.
Al regresar de mi viaje a Europa ya no lo seguí viendo como antes. Eso no impidió que Huberto Batis fuese uno de los testigos de mi boda con Marie, celebrada el 11 de abril
de 1975, junto con Federico Campbell, Ana María Cama, Victor Kuri y Raúl Noriega, el editor y político cardenista que hizo aquellos estudios sobre el calendario azteca que Octavio Paz citó en la primera edición de Piedra de sol.
II
El taller de Huberto Batis tenía lugar todos los sábados hacia las doce del día, en su casa de Tlalpan, en la calle de Matamoros. A aquella casa de varios pisos, llena de libros y revistas, estaban invitados algunos alumnos elegidos por aquel preceptor riguroso y lleno de historias. Guillermo Sheridan, Magolo (Magdalena Sofía Cárdenas), Francisco Hinojosa, Luis Cortés Bargalló, Gabriela Dupeyron, Alberto Ruy Sánchez, Margarita de Orellana, Alberto Blanco, Paty, su esposa, Coral Bracho, Marcelo Uribe, Maricruz Patiño, José Manuel Pintado, Katya Kaso, Verónica Volkow, Alfonso René Gutiérrez, entre los que recuerdo. La casa se transformaba esos días en una open house, puertas abiertas al día de campo de aquella academia secreta que sesionaba en el jardín de atrás, alrededor de las lecturas sugeridas por el docente o las composiciones de los asistentes. Aparecían por ahí algunos amigos (Inés Arredondo, Isabel Fraire, Víctor Villela). Batis era crítico, bibliógrafo y fichógrafo, investigador acucioso de los índices de la revista El Renacimiento de Altamirano, que le sirvieron para hacer su tesis de maestría. Promotor entusiasta en su juventud de Cuadernos del viento junto con Carlos Valdés, editor de los Cuadernos de Bellas Artes, reseñista de La cultura en México y de México en la cultura, colaborador de Metáfora, donde publicó su cuento “El pirómano”. Más tarde, Batis sería el editor de sábado de unomásuno. Aquellas reuniones sabáticas seguían una agenda en apariencia libre, pero estaban guiadas por una idea o respondían a una voluntad de lectura y revisión crítica de obras o fragmentos de obras que le parecían importantes al exseminarista y que tenían que ver con los autores cuyas lecturas compartía con algunos amigos de su generación, que en algunos casos fueron también nuestros maestros: Juan García Ponce, Salvador Elizondo, Inés Arredondo, Juan Vicente Melo.
El ritual del taller se desarrollaba en el jardín que se encontraba al fondo de la casa. Consistía en la lectura en voz alta de una obra o de un texto completo, a veces de un fragmento de algún extranjero notable: “La portuguesa” de Robert Musil, Los acantilados de mármol o El tratado del rebelde de Ernst Jünger, Por el canal de Panamá de Malcolm Lowry o algún diálogo o fragmento de Platón. Luego de aquellas lecturas maratónicas que podían durar horas, se daban comentarios e intercambios críticos sobre las obras leídas. A veces leíamos cosas de nuestras cosechas, pero por lo general nos apegábamos a textos como Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll o La lógica del sentido de Gilles Deleuze (creo que no entendíamos mucho algunas de aquellas lecturas), o bien de algún amigo de Huberto como El libro o La vida perdurable de Juan García Ponce. Esa lista se complementaba con la otra desarrollada en sus clases. Batis impartía diversas materias en la Facultad, como Teoría literaria o el Seminario de revistas literarias. En esos días leí la Teoría literaria de René Wellek y Austin Warren, las Cartas sobre la educación estética de hombre de Friedrich Schiller, además de los Monólogos de Friedrich Schleiermacher y en especial el dedicado a la traducción, las novelas de J. K. Huysmans, en especial À rebours [Al revés o Contra natura], novela que despertó entre algunos de nosotros —como Sheridan y yo— una suerte de culto, los Cuentos crueles y La eva futura de Villiers de L’Isle-Adam, y muchas veces tramos y capítulos de El arco y la lira, de Octavio Paz, un libro en el cual le gustaba demorarse. Esas lecturas suponían otras que debíamos haber hecho antes o que tendríamos que hacer algún día, como Los raros de Rubén Darío, los poemas y cuentos de Borges, o los ensayos de Reyes.
Con Huberto aprendí el arte de hacer fichas, cédulas, resúmenes, sinopsis, esquemas y compendios de lo leído. No era poca cosa.
III
Más allá de los nombres y títulos de las obras leídas, más acá del anecdotario pintoresco del maestro que dejaba subir a su Javeline blanco de dos puertas a una tribu de alumnos, estaba en juego un arte de la lectura. A ese cuadrivio humanístico lo definían ciertos parámetros: la libertad que imponía al lector un doble movimiento: el respeto de lo que el autor pensaba —o de lo que el autor pensaba que pensaba— y el respeto de sí mismo que debía observar el lector ante el texto, entendiendo o comprendiendo en sí mismo todo lo que el lector era, la probidad intelectual necesaria para dejar que el texto hablara por sí mismo. Recuerdo una lectura del cuento “La portuguesa” de Robert Musil en la que el texto fue leído primero por una voz masculina y luego por otra femenina. Esos ejercicios que yo llamo de probidad pasaban desde luego por la consulta del o de los diccionarios. ¿Habíamos entendido al autor —digamos a Longino— cuando usaba la palabra “sublime” que titula su tratado? Aquel Huberto estaba lleno de imaginación crítica, se esforzaba y nos invitaba a imitarlo encontrando paralelos, semejanzas, correspondencias, oposiciones, estructuras. No era siempre el Batis anecdótico y pendenciero que luego se hizo popular.
"El ritual del taller se desarrollaba en el jardín que se encontraba al fondo de la casa. Consistía en la lectura en voz alta de una obra o de un texto completo, a veces de un fragmento de algún extranjero notable".
IV
Acostados sobre el pasto-alfombra de aquel jardín que parecía navegar en el tiempo —como uno de esos jardines errantes evocados por Jean-Clarence Lambert y Octavio Paz— leímos y aprendimos a leer. También aprendimos a expresar nuestras opiniones y a defenderlas con argumentos, a escuchar a los otros. A diferencia de lo que sucedía en el salón de clase formal, en aquellas sesiones Batis casi no hablaba. Se limitaba a orientar la conversación con breves acotaciones, movimientos de espuela para avivar el caballo de la conversación. La prueba de fin de año de alguno de sus cursos consistió en escribir una autobiografía precoz, a la manera de las que su amigo Emmanuel Carballo había encomendado a Carlos Monsiváis, Juan García Ponce, Salvador Elizondo, Sergio Pitol. Yo, desde luego, acometí o cometí la mía. Batis debe haber comentado algunas de las tareas encomendadas a otros alumnos de otros grupos. El hecho es que el chileno Nelson Oxman me pidió prestada la mía. Recuerdo vagamente ese ejercicio y debo conservarlo, pues años después apareció Nelson en las oficinas del Fondo de Cultura Económica de Universidad y Parroquia para devolvérmelo. Me sorprendió el gesto y le pregunté por qué lo hacía. Me dijo que sabía que tenía sida, que moriría pronto y prefería irse de este mundo sin cierto tipo de deudas. No sé cuál sea el destino de los papeles y libros de Huberto. Hago votos porque se guarden y ordenen, aunque eso representa un enorme desafío.
V
Debe haber en esa biblioteca y en esos archivos cantidad incalculable de papeles, fotografías, manuscritos de sus generaciones de alumnos, tesis, revistas. Huberto Batis fue uno de los más raros profesores y amigos que encontré en mis primeros años. Más tarde, me lo volvería a encontrar en diversos escenarios. La nostalgia de aquellos años, entre 1971 y 1973, no sólo es de él sino de la atmósfera que logró crear en su casa y en la que dio albergue a eso que no puedo llamar sino una generación a la que dio conciencia de sí misma. Durante esos años fui seguidor de Huberto. Cuando era posible, lo acompañaba a entregar trabajos para el departamento editorial de la SEP, donde se publicaba la benemérita colección semanal SEP-Setentas —organizada por María del Carmen Millán, Alí Chumacero y en la que colaboraba Felipe Garrido. O lo acompañaba a visitar, al terminar las sesiones de los sábados, a algún amigo. Recuerdo en particular la impresión que me produjo la visita a Juan Carvajal, el poeta y traductor que vivía en Tepoztlán. Juan era admirador de Ezra Pound, como Salvador Elizondo, Jaime García Terrés, Hugo Gutiérrez Vega y Teresa del Conde. Se sabía algunos Cantos de memoria y, entre copas de whisky y bocanadas de humo verde, los recitaba de memoria con grandilocuencia no exenta de estudiada teatralidad. Todavía resuenan en mis oídos las palabras de Elpenor en el “Canto I” de The Cantos de Pound, “Ill fate and abundant wine. I slept in Circe’s ingle”, que Carvajal nos espetó a Alberto Ruy Sánchez, Margarita de Orellana, Katya Caso, Huberto y a mí. Me quedé hechizado por el impulso lírico como una cobra ante el flautista que la sabe sacar de su siesta en el cesto. A mediados de 1973 fui a despedirme de Huberto para emprender un largo viaje que yo mismo me había financiado, un grand tour hacia Europa
y el Medio Oriente, con un boleto que sólo era de ida. A veces pienso que nunca regresé...
-
Resultados del Tris de hoy 23 de abril del 2024. Ve aquí los números ganadores
-
'Mira entre X y B en tu teclado': ¿Qué significa este trend de redes sociales?
-
¿Qué pasó con Elizabeth Parker en la vida real? Así fue su trágico final
-
¿Quién es Marianita La Bonita, la maestra viral que se volvió actriz para adultos?
-
Certificado de secundaria SEP: así puedes descargarlo en PDF paso a paso

