Nomás no desaparezcas
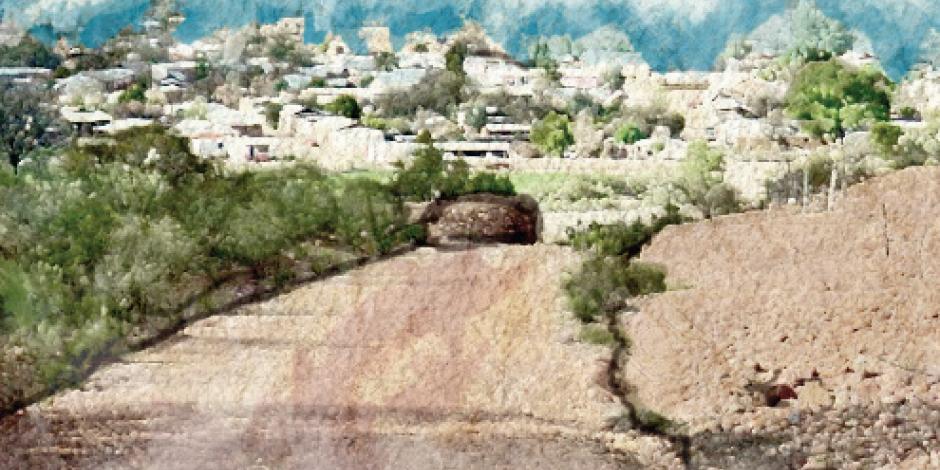
Y ya. Su mano de escuálidos dedos puso ahí la bocina, sobre la base del teléfono. ¿Tendría que estar echando furias de la boca por cuanto acababa de escuchar? ¡Era un agravio!
¿Qué podía hacer?
Ahora fue igual que cuando niño. En los primeros meses luego de que se mudaron del pueblo a la ciudad, se le espoleaba la imaginación por tanta cosa nueva que en las calles le salía al paso, o cada que alguien de su familia hablaba por ese objeto antes imposible llamado teléfono. Tan sólo de ver los gestos que de este lado del diálogo hacían su madre o hermanos, él podía dibujarse, con fieles contornos y colores vivos, las facciones y la forma de vestir que según él habría de tener la otra persona en quién sabe qué barrio.
Una vez colgado el auricular podía seguir en su fantasía al falso individuo. Lo veía tararear un corrido mientras se estaría sirviendo un plato de sopa en la cocina, aspirando la alfombra con laborioso gesto de entusiasmo o mientras habría de salir a la calle en bata y pantuflas para entregar las bolsas de basura al recolector.
Y así estaba viendo, muy nítido, el quehacer probable del Rumi, su interlocutor de unos minutos antes, en la que sería su habitación: un cuarto amplio de blancuzcas paredes y abanico de techo, con dos ventanas que darían a las ramas de un bambú y a un
parque público, en el mismo edificio de reposo que Ger ya conocía por tener ahí recluida a su propia madre. Podía figurarse el cuerpo robusto y moreno del Rumi, metido en una camiseta morada con la leyenda After Life y un pantalón negro de mezclilla, el pelo muy corto, las facciones duras... y ese era precisamente el hombre a quien ahora tenía que—
¿De veras tenía que matarlo?
¿Podría mejor no?
Explicadas las cosas con frialdad, esa preguntadera interior exhibía la diferencia entre Ger y El Rumi. Si las circunstancias fuesen las opuestas, no estaría El Rumi cavilando ni, como lo hacía Ger en ese instante, se pondría a examinar en el espejo las manchas que el sol le ha venido marcando en las entradas de la calva futura. Ahora mismo escuchaba en la mente lo que sería la regañona voz de su madre, quien, de poder gritarle cara a cara, lo enviaría a la farmacia a comprarse una pomada contra la seborrea. No: ya habría El Rumi tomado la beretta 92 de un cajón entre papeles del fisco y fólderes color crema, estaría cruzando con andar sereno el pasillo hacia el ascensor o ya vendría en un taxi, sobando la cacha del arma, abstraído en los pormenores que habrían de presentarse en su tarea sin responder a los chistes del chofer sobre el
peinado y la ignorancia del nuevo presidente. Vendría sólo con la idea de entregar en el cuerpo de Ger las balas necesarias para
poner la travesía del tiempo de nueva cuenta en su favor. Ger en cambio no entendía —o buscaba pretextos para no entender— que las palabras recién escuchadas en el teléfono eran el agravio final del Rumi contra su mera persistencia en el mundo.
¿... Que qué tanto había pasado?
Luego de marcar el número —hacía de eso cosa de un cuarto de hora—, pidió Ger que lo transfirieran con su madre a la extensión de la sala de estar (ahí pasa la anciana con su pesado cuerpo todo el día), y quizá los ojos de la recepcionista estaban bobeando por las coloridas páginas de una revista de espectáculos, el caso es que sus dedos habrían pulsado el botón erróneo.
Porque fue entonces que el cableado telefónico le trajo a Ger la voz tan sosegada, tan muelle del Rumi. Éste hizo como que quería atenuar la sorpresa de Ger por hallarlo en esa casa de reposo: le dijo que apenas tres días antes había decidido internarse con motivo de su enfermedad de los nervios: la compañía de los ancianos le hacía siempre por el solo contraste respirar beatitud y vientos jóvenes. Y de un derrepente El Rumi dijo: “Oye, pues la barrigona de tu jefa conmigo es bien reata. Quesque le gusta conocer a los compas de su coyotito. Lo que no entiendo es por qué insiste en coquetearme, en pintarrajearse la cara como si tuviera veinte años y no setenta. Y cuando quiere acomodarse la dentadura creyendo que nadie la ve, parece una gárgola la muy zopenca... Una vez leí en una revista que los hombres buscan en sus parejas a alguien que les recuerde a su madre, y ahora me queda claro por qué saliste tan de a tiro joto. No te agüites: no le digo nada de lo que realmente pasa con tu jale ahora, aunque bien se sospecha que te traigo de correveidile. Así que ya me la eché a la bolsa, con todo y que su voz de pito me lija los oídos. Y poco a poco iré haciendo que la vieja senil no se acuerde ni de tu cara de mayate y gutierritos...”
Se quedó Ger con el eco de la voz adversa después de que el otro colgara, dudando de si, por la aberración histórica que le tiene al Rumi, su oído le habría jugado una trastada haciéndole escuchar, en vez de la voz usual de su madre, el tonito burlesco de ese tipo que le debe tantas, y así se mantuvo en silencio, casi acariciando en su mental reiteración los acentos de cada adjetivo y de cada inflexión grosera, igual que cuando sus hermanos mayores lo traían de torta y se la pasaban insultándolo, y llevaba ya, en efecto, un cuarto de hora ahí sentado frente al calendario de diciembre, no queriendo oír las risas que las hienas de su cobardía le soltaban desde dentro del pecho, y a cambio buscase ir minando la asesina resolución que muy límpidamente se le alineó en la cabeza. ¡Si pudiera olvidarse del Rumi y de todo esto, y volver al chavalillo que fue hace ya tanto tiempo, a los dieciséis o incluso a los veinte, para empezar de nuevo, ya experimentado, y así librarse de su actual vida de mierda!
Mientras eso no, ¿qué podría hacer? Tenía de algún modo que intervenir en la supuesta amistad del Rumi con su madre. ¿Podría discutirlo calmadamente con el cabrón ése en su habitación, alegando en dóciles murmullos —para que, de pasar por ahí en ese momento, su madre no escuchase nada que la pudiera angustiar—, y darle a entender a ese insaciable que la pobre ya de tan chupada por las quiebras de los años no tiene dinero? Aunque un segundo después Ger intuía que no era dinero lo que llevaba al Rumi a querer embaucar el ánimo de la mujer anciana en su insomne declive hacia la desmemoria para romper por fin con su hijo, ese adulto ya certificado, merced a su historia de divorcio y desempleo, en el más insistido desmoronamiento —o, para decirlo de un modo preciso: en el fracaso.
* * *
Después ahí lo veíamos caminando por la cuadra. Iba con la mirada espesa soslayando las manos y los gritos de los vendedores ambulantes, igual que si, por hastío ante una realidad vociferante, tan terca en querer disolverle con piratería y precios bajos las dudas que se le reproducían en la mollera, fuese una cuestión de dignidad el no poner atención en las tonadas navideñas ni menos aun en los colores rojo y verde repetidos en los escaparates y en los maniquíes. Hasta que, así muy de improviso, de algún lado huecamente fantasmal del aire le vino el pensamiento: Todo mundo tiene un enemigo al que debe matar.
Y en ese instante le señalaba su mente el rostro del Rumi.
¿Tanto así enemigo?
Cuando El Rumi y él se conocieron, Ger era jefe de asignaciones en una empresa del Doctor Chaparro. El Rumi le escribió un correo electrónico y al día siguiente le marcó por teléfono. Apeló a los vínculos con una amiga mutua. Decía tener sólo semanas de vivir en el Distrito y, con mujer y dos hijos pequeños, no lograba estirar la lana para el tan alto costo de la vida aquí. ¿Podría él asignarle de cuando en cuando un trabajillo cualquiera, alguna entrega en chinga a Tijuana o Nogales? Era, en serio, bien cumplido y afanoso, ya lo vería en sus cuentas y en sus resultados. Es que con dos hijos pequeños, ¿le había dicho ya?, ocupaba más ingresos: pañales, mamilas, leche Nido y estas cosas qué caras...
De ese modo El Rumi —así lo tildaron porque su nombre real, el de José Jorge de Dios Trinidad Rumifacio, le pareció a todos muy largo, sin glamur y de viejito de pueblo— se volvió una estrella: eficiente y callado, presto a cualquier diligencia, por más intempestiva y aun diríamos que asquerosa.
Pero un día de la noche a la mañana el propio Ger fue degradado a un puesto de asistente, y en su lugar contrataron, ¿a quién más sino al traidor del Rumi?
Claro que Ger se recompuso: nada de quejarse. Dejó la renuncia estoica en el despacho del gerente y pronto lo jalaron para hacer casi lo mismo en Farmazeta, una compañía aún muy chica que ciertamente no le hacía ni la sombra de cosquillas al Doctor Chaparro, y en la que Ger duraría poco (la cerraron luego de una auditoría). Empezó su ir y venir de saladespera en saladespera, con entrevistas aquí y allá que no le conseguían nada, hasta que decidió tragarse los gargajos de su dignidad y le pidió al Rumi que le compensara el viejo favor. Cosa que ocurrió ciertamente, pero sin la frecuencia ni el buen pagamiento con que antes El Rumi había fungido de externo: nuestro Ger recibía viajecitos de poca monta a los pueblos del sur, a recoger unos pocos kilos en una troca, o a mantenerse en algún punto fronterizo a la espera de las avionetas que aún hoy buscan torear la vigilancia de los vecinos que siguen llamando ilegal lo que de este lado ya es desde entonces cosa corriente. Sucedió así esta última vez: lo enviaron a Tapachula, y a su regreso luego de dos semanas se vino a topar con que El Rumi, por una casualidad bien infausta, está en el mismo edificio en que sin más alegatos se le viene a él desnaciendo la madre.
Los dos muchachos afuera del cuarto del Rumi le sonrieron, a Ger, con una esquina de mofa en los labios. Muchachos no lo eran, está de más decirlo:
antiguos pistoleros redimidos por la amnistía —el cheque quincenal, la inscripción al seguro médico que cubre operaciones de gordura, útiles escolares para los hijos regados aquí y allá— a los que Ger aun así seguía mirando con un temorcillo en que algo se dejaba ver la cola del resentimiento, aunque aquí en el asilo para despistar trajeran estos cuates delgadas ropas azul pálido similares a las empleadas por los enfermeros. Pero no, nadie le dijo al llegar nada. ¿Asumieron que vendría a reportarse con el jefe? ¿Que lo habrían enviado de la oficina hasta acá tal vez de recadero, y nada sabían de que su madre llevaba ya medio año en una sala viendo a monitos parlanchines en la caja de un televisor, tejiendo monosílabos con los demás ancianos, dejando fluir sus residuos de vida en la baba de mañana, tarde y noche?
Él venía, desde que salió de su casa, con algo parecido a un insecto comezoneándole las manos, que sudaban así exhibiendo sus rezongos ante la resolución, tan impropia del quietista Ger, de venir a encañonar al jefe. Por eso al cruzar el dintel de la habitación habría de dudar otra vez. Se llevó la mano izquierda al cuello, bajó la cabeza, y cuando El Rumi, vestido con una bata azul, se puso de pie, Ger por fin lo miró. ¿Y este pobre qué tiene?, se dijo. Ger creyó atropellarse con las facciones: por mera vacilada un diosillo inoportuno habría puesto arrugas y sequedad como las del rostro de una anciana en el del jefe odiado. Cerró y abrió los ojos. No lograba en efecto identificarlo bien: tenía El Rumi un aire tan demacrado, igual que si le hubieran exprimido los pómulos para enseñarle una lección de humildad a su catadura de siempre, maciza y rozagante. Y esa señal de quebranto en el cuerpo del hombre fue lo que al fin dio alas y despertares a los dedos de Ger. El cerebro no entendió lo que pasaba sino hasta que con el índice de la derecha había detonado por segunda vez el gatillo y colocado, de acuerdo con sus cuentas, el segundo disparo dentro del pecho del maldito Rumi. Las detonaciones las sintió Ger juntas: un doble jalón lo lanzaba hacia atrás de improviso haciéndole nacer una vibra poderosa de libertad y una ligereza en las articulaciones —lo que sentiría alguien a quien un golpe eléctrico le descoyunta los sentidos, si eso es posible, de su anudación con el cuerpo—, aunque todo pasó tan rápido que no supo decirse si el segundo disparo en realidad había sido de alguno de los guaruras, que le habría atinado, a él, en el cráneo, o quizá algún enfermero le habría hecho recibir un porrazo en la frente con el perchero. Con un susto visceral, ya totalmente confundido, cerró los ojos. Se sintió aliviado al advertir que nada de eso habría sido tan real como lo temió en un principio, pues, al abrir los ojos de nueva cuenta, vio a los guaruras que se le abalanzaban y lo sometían. Eso sí: antes de que alguno de los dos grandullones moviese una pierna para patearle el tórax o los genitales, como acostumbraban hacerle en la infancia sus hermanos, Ger pronunció las frases que los habrían de contener mal de su grado: “Peso 68. Y es mi primer muerto apenas”.
* * *
Los dos agentes traían la cara picada por cicatrices de acné. Ambos eran de estatura baja y bien delgados. Saludaron con sequedad a la plantilla del asilo. El licenciado Urquidia —así dijo llamarse el único que habló en todo el rato— corroboró en la pantallita de su chunche tecnológica el peso e historial registrados de Ger. —
Mire, agente Urquidia: mi vida empezó a irse por el caño de la mierda cuando lo conocí, al Rumifacio. Salió de la nada, del desierto mismo. Venía del norte.
Yo lo ayudé. Le di la mano y a cambio me quería volar la madre. Me corrieron por su culpa. Sospecho que él me malhabló ante mis jefes en la compañía diciendo que yo era puto. Al gerente le dio las nalgas de la confianza. De seguro el puto era él, o por lo menos impotente... Sólo le supe, y de oídas, a una mujer a quien llamaba su esposa, y también presumía a dos famosos hijos, que quién sabe si habrán de veras existido. No, nunca me bajó ninguna vieja; es cierto que la Elsa nunca congenió con mi madre, que es muy especialita, pero esa cabrona se fue porque nos aburrimos juntos como en cualquier pareja de la viña del señor pasa... ¿El Rumi? El Rumi me estaba quitando a mi madre. A eso vino aquí. Su enfermedad de los nervios se la habría podido tratar en otro sitio. Imagínese: ya sería la muerte para mí que me sonsacara no sólo el trabajo sino también el cordón umbilical. Con eso me disolvería yo mañana, a lo sumo en un mes, cuando ese cabrón hiciera a mi madre olvidar que así y todo enclenque y desnutrido me trajo al mundo, cuando le hubiera hecho creer que a él fue a quien parió y a él a quien muchos años regañó con su voz traumantemente aguda y tundió a reatazos para que creciera bien hombre. ¿Me entiende? Y es mi primer muerto apenas...
—Cuídese ahora —le dijo Urquidia, fijando los ojos en la cara pálida y larga de Ger— de no subir de peso. Entonces sí perdería la exención y tratándose de un caso de alevosía le haríamos retroactiva la pena. Tampoco nos gusta que los flacos se aprovechen y anden lloviendo de muertos la ciudad. Qué digo yo, también querría colgarme a algún fulano —se llevó las manos al vientre, las puso por sobre la camisa y oprimió el abdomen, dejando ver un hueco pronunciado mientras desinflaba el cuerpo y sonreía y levantaba los ojos, casi coquetamente—. Acá entre nos sí nos merecemos el chance de emparejar el marcador: tanto sicario panzón que le dio vuelo a la hilacha armando balaceras antes y... —el otro agente puso a tamborilear dos dedos contra su sien derecha al tiempo que arrugando las cejas miraba a su colega—. Ni me hagas señas, puedo hablar lo que quiera. Este cuate me cae bien. Por eso la redención que le pondremos le sentará a toda madre. Vámonos mucho.
* * *
Apenas subieron a la combi en la terminal, Urquidia volteaba una y otra vez hacia los asientos traseros; parecía fijarse más que nada en una señora mayor obesa y pálida, de pelo muy corto y rostro lleno de arrugas, y en un hombre gordo y de sombrero, de ojos achinados y piel muy lisa, con un rictus de autoridad e impaciencia. Se inclinaba Urquidia para decirle algo al conductor y desistía, o buscaba llamar la atención de su compañero tocándole la espalda con la mano, luego de pasarla por detrás del cuello de Ger, pero el otro agente apenas si movía los ojos, fruncía los labios.
Ya que salieron de la ciudad, Urquidia se calmó. Parecía encontrar sosiego en irle soltando a Ger al oído cosas que éste no entendía de veras a cabalidad, pero al intuir que se trataba de palabrichas nimias, frases que no llevaban más función que la de hacer que el pobre Urquidia tolerase el aburrido paso del tiempo en la carretera, no se exigía la concentración para recabar sentido.
Además, luego de los primeros minutos del viaje supo Ger que no debía andar exigiendo mucho a su aturdida cabeza: un al principio tímido pero al poco rato muy filoso dolor en las sienes y los ojos amenazaba con soltarle las hordas de un mareo que podría conducirlo al vómito. Casi con el intento (cualquiera diría) de entonarse con ese malestar (Gerardo deja de manosearte las verijas) le fueron llegando (Pinshi plebe qué güevón me saliste) imágenes y voces ya ancianas (Otro cinco en la boleta y te me vas de mojado con tu tío a pizcar algodón al Gabacho) de sus años niños: andaba preocupado por lo que fuera a pensar su madre al enterarse del asesinato del Rumi, y de inmediato la voz de la señora le habitaba las cámaras de la mente
con ecos destemplados (Tus hermanos si vivieran no me tendrían enchiquerada en este asilo de pacotilla). No podía sino sentirse preocupado por lo que una intuición le hacía sospechar: el dolor de cabeza, el porrazo que había creído sentir de uno de los enfermeros después de ultimar al Rumi, ¿qué tal y se le forma un tumor en el cerebro? Con todo y ser diciembre traía mucho calor y vacilaba con la intención de llevarse una mano a la cabeza, por el temorcillo a bajarla manchada de sangre.
Casi dos horas después, Urquidia puso los dedos de la mano derecha sobre el hombro del conductor.
—En la casa vieja, la del abarrote. Ahi mero.
Bajaron los tres. Se asomó Urquidia a la ventanilla del conductor, éste hizo callar luego la máquina. Se hallaban frente a una casa de tejas café pálido, con un portal amplio y polvoriento y, del lado derecho, una cortina de fierro bajada. A la izquierda una puerta de madera derruida amenazaba con caerse.
A un lado y otro de la casa estaban los corrales de un establo, desiertos.
Atrás se dejaba ver la loma seca pelada.
—No te desvivas por él. Con que madure es suficiente —dijo Urquidia.
Ger no respondió. La jaqueca lo hacía sentir de la jodida. Las palabras de Urquidia le llegaron con retardo: alguien diría que el aire caliente en torno suyo le sabía poner al ruido resistencia. Urquidia apretaba los labios mientras lo veía penetrantemente, a la manera de quien hace un examen a alguien decidido a no darse cuenta de que está siendo examinado.
—Escúchame —habló en un murmullo—. Podría haber pasado cualquier cosa.
Si alguien en la central, o el panzón sombrerudo que viene en la combi, hubiera sabido que acabas de matar a uno de los suyos, te arrancan de nuestras manos y allá tú a ver si te gusta el desollamiento... Ahora cumple con tu tarea. Te sentirás como nuevo. Nomás no desaparezcas luego luego, porfa. Nosotros nos vamos a ir mucho a chingar a nuestras madres de aquí, qué sitio más horrendo.
Se dio media vuelta. Su colega permaneció ahí sin moverse, con las manos en los bolsillos del pantalón. Movió la cabeza a los lados, pareció abalanzarse después hacia delante para decirle a Ger algo. Señaló a Urquidia con los ojos, los hubo de cerrar mostrando un dejo de resignación.
—A mi compa le gusta exagerar —terminó por decir—. Aquí nadie se muere.
Subió a la combi.
Ger creía traer una alimaña caliente en el interior del cráneo. La jaqueca se había agravado con el traqueteo y ahora el calor; también lo aturdía el pavor inquieto de haberse dejado caer en una trampa, con dos tipos más siniestros de lo que se habría podido imaginar cuando los vio pararse en el asilo con sus caras picadas propias de adolescentes masturbatorios. El pueblo estaba horrendo, la neta. ¿Y si todo habría de verse finiquitado con una chingadera que le saldrá peor que la cárcel? ¿Díonde creí que alguna cosa buena me iba traer matar al Rumi, pues?
* * *
Levantó los ojos porque —antes de ver el cuerpito allá con el gesto de querer salir de la penumbra— creyó en su propia piel sentir la vibración de un látigo suave extendido desde dentro de la casa, y que correspondería al mínimo calor de alguien apenas corpóreo, un corazón palpitante pero asustado o rencoroso o no del todo audaz en su deseo de ser y de salir.
Se oprimió los ojos con el fin de sacarles el dolor de hormigas enojadas que le bullía con la solidez de la luz. Al abrirlos no supo si el cuerpito que veía era de un ser humano, un maniquí, un monigote de tela. Caminó unos pasos en dirección a la puerta. ¿Podía confiar? No debo acercarme mucho tampoco.
¿Será un orate, un retrasado mental aquí perdido, de esos que los pueblillos siempre tienen? Se palpó el pecho y la cintura, queriendo hallarse por ahí la pistola que, cómo podría ser de otra forma, le había sido incautada.
El cuerpito de allá dentro se movió hacia la puerta cosa de medio metro, extendiendo las piernas con la lentitud de quien ha estado enfermo en cama y ahora no sabe confiar en que sus pies habrán de sostenerse con raigambre sobre el suelo. ¿O será un enano adulto retehambreado? Sus ojos se habían por fin hecho a la agresiva luz, y la curiosidad por el cuerpito parecía haberle disuelto la jaqueca al modo en que un desconocido al llegar a una fiesta en la que nadie lo espera, por la simple curiosidad que propicia calma los ánimos crispados de dos compas que llevan rato discutiendo sobre una nimiedad.
Ger caminó hasta llegar a un paso del borde donde la sombra iniciaba, el solo ver al enano le había aceitado las coyunturas del cuerpo, dotándolo de una sacudida de elasticidad y vigor.
—Ey, morro, ven pacá. No te voy a comer.
Al principio no supo si había su voz siquiera salido de sus labios. El sonido parecía haberse quedado mudo a pocos centímetros de su rostro, luego se expandió violentamente por encima de la casa, retumbando hasta detrás del cerro con un eco grave, casi de un gigante airado que le imitara la voz, retándolo. Se detuvo, carraspeó. ¿Qué me dijo el tal Urquidia? Buscó escarbar en su mente para traer de nuevo la voz del licenciado, dejó de hacerlo cuando vio al niño mover el brazo derecho hacia el suelo, en un gesto que podría ser el de quien trastabillea y va cayendo. Ger cerró los ojos y al abrirlos sintió que había descansado mucho; el niño había salido del cuarto, cruzado el dintel, y ahora se erguía a poco menos de tres metros.
Ger aún traía todo el puño del sol aplastándole la calva. Dando un paso habría de cobijarse con la sombra. No lo quería dar, algo temía: del interior de la casa, detrás del niño debilucho, podrían salir súbitamente sus hermanos, gente taimada que usaría al muchachito de anzuelo para hacer surgir el interés de pervertidos a los que habrían de asaltar o allí dentro ellos mismos violar.
Puta madre. Movió la cabeza a los lados, frunciendo las cejas. ¿Qué diría su amá si lo viera en este infernal pueblo rascuacho, tan similar al ejido de cuya pobreza salieron huyendo hace ya tanto? Se llevó la mano a la boca: nunca le pidió a Urquidia que le permitiese despedirse de ella, ahí en el asilo, luego de matar al Rumi. ¿Estará bien la pobre vieja?
—Chico, ven. Yo seré tu padrino. El niño avanzó dos pasos. Ya no se veía tan flacuchento ni mucho menos chaparrillo: fácil le llegaría al hombro a Ger y los brazos se le advertían con algo de fibra y consistencia bajo la camiseta roída.
No levantaba la vista, dejando ver algo de timidez o miedo. Ger se palpó el conejo en el brazo izquierdo, tensó los bíceps y, con la sensación de un padre que se sabe en el momento de dar confianza a ese hijo de muy flácida voluntad, continuó:
—¿Ocupas dinero? ¿Hay algún enfermo ahí en tu casa?
El chico levantó los ojos por vez primera. Eran grandes y tenían pestañas chinas; en su cara alargada y blanca producían un efecto de equilibrio entre la raya vertical que sugería su nariz puntiaguda y la espesa mata de pelos ondulados que le hicieron sentir envidia a Ger, por ser casi igualitos a los que él tuvo (pero ya no) en su adolescencia.
—Vengo a echarte una mano. En unas de ésas y hasta le caes bien a mi amá...
El cuerpo sonrió. Ger no pudo evitar un estremecimiento: se sintió sacudido cuando el niño terminó por salir de la penumbra y, a medio metro, arqueó los brazos, llevándose las manos a la cintura, irguió la barbilla y lo escupió a los pies. Esto me saco por andar de samaritano, le cruzó a Ger por la mente apenas se hubo movido un paso atrás. Nomás no aprendo la leccioncita de no juntarme con gente abusona y—
Fue entonces que se percató de su equivocación: no era un niño, no había sido nunca un niño. Tendría quince o dieciséis, en un descuido tal vez hasta veinte, y aunque daba un aire de que no iba a ser tan alto, y quizá tampoco tan robusto como, por ejemplo, El Rumi, se le notaba una ruda seguridad en sí mismo, de quien se sabe orgulloso porque ya ha vivido más de lo que su edad aparenta, o acaso por ser de ese tipo de personas que intuitivamente aprenden y se alimentan de los errores ajenos.
—Mijo, no tengas miedo. Todo saldrá bien allá fuera en tu viaje —era una voz de mujer, chillona y raspante, con un dejo de queja algo achacosa, la que venía de detrás de la puerta. El joven parecía ni haberla oído (seguía sonriendo como si nada).
¿Y Ger? La sensación de un pulgar helado le pasó rasgando de arriba abajo la columna: ¡qué era esa voz!, ¡era su madre! Aunque una frase así, alentadora, ella nunca la habría soltado, era el mismo timbre, la entonación...
Debía hacer a un lado a ese mocoso, tumbar la vieja puerta y sacar a su madre de ahí dentro. ¿Estará enferma? ¿Cómo que aquí me la trajeron? Iba a gritarle ¡Amá, yo no sabía!, ya voy con usté, jefa, pero se le quedó en la garganta, arropado por una densa gasa de polvo, el grito inútil.
En ese instante el joven, sonriéndole con un gesto bravo de burla y de impudicia a lo largo de los labios, le puso la mano derecha sobre la calva, cubriéndole la sección frontal del cráneo. Ger quiso escabullirse, se contuvo al percatarse de que el desconocido retiraba la mano con sangre.
El muchacho caminó hacia el patio adentrándose en la franja de la luz absoluta. Abrazó la carne estática de Ger, quien ya no supo cómo ni cuándo hacerse atrás o a un lado, más bien sintió como si la materia ajena le absorbiera las energías del cuerpo, lo fuera desliendo y desmayando, secando y desviviendo. Y lo peor de sí, una enredadera arisca de rencores y debilidades, de odios viejos e infantiles miedos, se fue haciendo nada para regresar al polvo, un polvo esbelto que caería a la tierra para ser tomado con piadosa alegría por el viento mientras el muchacho lo cargaba en brazos y caminaba con él, ya por entero inconsciente, hacia la casa.
Nadie lo vio salir después, pero el joven salió solo. Iba por el rumbo de la ciudad silbando la tonada de un corrido.
Y ya.
Informamos a los lectores de El Cultural que este suplemento no aparecerá el próximo
sábado 31 de diciembre. Regresamos el 7 de enero próximo. Hasta entonces y feliz año nuevo.
-
Encuesta de Berumen: Sheinbaum 51, Gálvez 29
-
¿Franco Escamilla le fue infiel a su esposa Gaby? Esta es la verdad
-
Resultados del Tris de hoy 18 de abril del 2024. Ve aquí los números ganadores
-
Survivor México 2024: ¿Quién gana hoy 18 de abril?
-
¿Quién es Marianita La Bonita, la maestra viral que se volvió actriz para adultos?

