Un profesor llamado Emil Cioran (tres estampas)
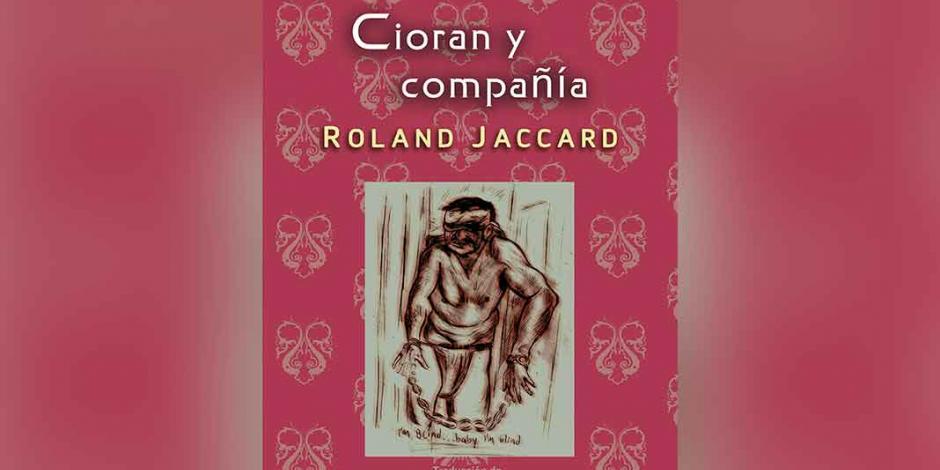
Todavía guardo en la memoria aquella mañana otoñal: la puerta de nuestro salón se abrió y apareció el nuevo profesor de filosofía y lógica. Era Emil Cioran en persona. Algunos ya habíamos leído textos suyos. Sabíamos que había sido nombrado a este puesto no sólo por provenir de una familia conocida en la región (su padre era archidiácono), sino también porque obtuvo el primer lugar, entre muchos candidatos, de un examen que permitía comenzar una carrera de enseñanza en las escuelas preparatorias y al mismo tiempo prepararse para el doctorado.
Su llegada al liceo era motivo de inquietud para sus futuros colegas y alumnos. Recuerdo los comentarios de mi padre, profesor de alemán y latín en esa misma institución; decía que algunos maestros estaban inquietos por la llegada de un tipo tan anarquista, autor de En las cimas de la desesperación, que pocos de nosotros habíamos leído, pero era la comidilla entre los académicos.
Entró en la clase, colocó la lista de asistencia de tapa azul sobre el escritorio y aplausos espontáneos rompieron el silencio matinal. Él inclinó la cabeza un poco intimidado, para luego pronunciar palabras que nunca olvidaré: “En lugar de aplaudirme deberían cantar la marcha fúnebre de Chopin. Es una vergüenza ser reconocido”. Después de un silencio, alguien en el fondo de la clase exclamó: “¡Mueran los laureles!”, a lo que Cioran respondió sonriendo: “Se lo agradezco”.
Teníamos frente a nosotros a un joven de 27 años, poseedor de una elegancia sobria: traje gris, corbata azul, camisa blanca impecable y zapatos negros. El pañuelo en su pecho le otorgaba, contra sus deseos, un aire de dandy. Era el estilo de un señorito de Transilvania. Lo contemplábamos con admiración mientras él nos examinaba en silencio, como para darse cuenta con quiénes trataba. Escribió en el pizarrón el nombre del autor del libro que debíamos utilizar durante el año escolar y luego añadió: “No se preocupen mucho por esta lectura. La filosofía no se aprende y menos aún se enseña”.
Tardé en entender que esas palabras encerraban una verdad más profunda. Creo que tampoco mis compañeros se dieron cuenta de que, detrás de esta broma, se escondía una verdad que buscaba mostrarnos. Durante la media hora que restó de clase, Cioran leyó los nombres de la lista de asistencia y charló con nosotros, verificó a quienes se distinguían por ser buenos alumnos y sondeó nuestros conocimientos. Fue una conversación agradable que contribuyó a instalar una simpatía natural entre él y nosotros. Cuando sonó la campana, Cioran tomó la lista y alzó la mano para decir: “Hasta pronto”. Luego desapareció en el corredor atestado de alumnos...
LA LIGA ANTILAURELES
La presencia de Cioran era muy apreciada porque hablaba de sus lecturas. Entre ellas recuerdo libros de autores como Heidegger, Jünger, Nietzsche y siempre Max Stirner: Lo único y su propiedad era una de sus lecturas permanentes.
Durante su curso —sería más adecuado llamarlo una charla entre amigos—, muy alejado del formalismo y del aire de maestro, Cioran nos comentaba lecturas recientes de esos mismos escritores. También oí por primera vez hablar de José Ortega y Gasset y de Miguel de Unamuno, a quienes habría de leer más tarde, en traducciones alemanas o francesas.
En ocasiones nos hacía pasar al pizarrón para hacernos preguntas. Aquello carecía de solemnidad, era una especie de conversación. Nos tenía paciencia y ésta sólo se acababa cuando estaba frente a un completo ignaro. Nunca lo decía así y a cambio usaba expresiones abstractas como: “No, por favor no sea usted tan mineral”. Cuando el caso era desesperanzador, improvisaba imágenes como: “Usted tiene un cerebro tan liso que en él podría deslizarse un trineo”.
El incidente más pintoresco en este sentido sucedió en una clase donde se encontraba un alumno del todo impermeable a sus enseñanzas. Cioran, que ya no encontraba caso en dirigirse a Ilie Balea (hoy en día, un musicólogo reputado), le dijo: “Vaya a la tienda Avrigeneu [unos abarrotes de la esquina] y cómpreme un limón”. El chico tomó el dinero, partió como un endemoniado y al regresar con el limón, se lo entregó a Cioran, junto con un cuchillo. Éste lo cortó, abrió la boca, lo chupó y dijo: “¡Oh, qué amargo!”. El incidente del limón se comentó por todo el liceo y a pesar de protestas de algunos colegas no pasó a mayores, pues el gesto de Cioran era digno del teatro del absurdo, practicado en Brasov de manera anticipada. Algunos años más tarde, cuando encontré por azar a Balea en Viena, le evoqué aquel incidente. Recordé también aquello con Cioran, ya en París, y éste se limitó a sonreír.
Un día, nuestra clase decidió hacer un homenaje a Cioran. Alguien sugirió organizar una Liga Antilaureles, algo parecido a un club, de la cual él mismo sería presidente honorario. Así fue fundada la LAL; nuestra insignia era un cerillo encendido que prendía fuego a un papel con las iniciales del grupo. La portábamos como un botón al reverso de nuestros sacos. Un cerillo fue también fijado a la puerta de la clase y a la llegada de Cioran lo saludamos con la leyenda: “Mueran los laureles”. Uno de nuestros compañeros le explicó el sentido de todo aquello y Cioran aceptó, cómplice. El colmo era que uno de los miembros del club poseía el premio de honor de la clase; a pesar de ello aceptó con gracia entrar en nuestro juego. En ocasiones le hacíamos preguntas difíciles al profesor. Un día tuvimos como tarea de clase de rumano hacer un ensayo titulado “Mi poema preferido”. Por curiosidad le pregunté a Cioran al respecto. Esperé que me citara el poema de algún consagrado como Mihail Eminescu, Lucian Blaga o incluso el modernista Ion Barbu.
Tras algunos minutos de reflexión, respondió: “Mi poema favorito es el ‘Soneto de la leche’, de Ion Prebeagu”. Reinó el desconcierto pues ninguno de nosotros, ni yo que ya era un lector apasionado de poesía, conocía ese texto. Pribeagu era un humorista popular, que escribía en revistas de boulevard y era conocido sobre todo como autor de epigramas.
Cioran recitó parcialmente el poema: una declaración de amor tejida con retruécanos y bromas, en general basadas en palabras de doble sentido e intraducibles, puesto que forman parte del argot bucarestino. Los primeros versos iban más o menos así: “En esta noche blanca hecha de queso...”. Después de unos minutos de risa el tema fue olvidado, aunque alguien le dio la noticia a los profesores de lengua y literatura rumana, que se indignaron bastante por esa selección.
ABSURDO Y VIDA DIARIA
Durante un tiempo Cioran vivió en una habitación amueblada en un lugar llamado Livada Postei, en una villa sobre una colina que pertenecía al poeta tradicionalista Bran de Lemeny. No tuve la oportunidad de conocer el lugar, pero me lo imaginaba con una bella vista sobre los jardines del barrio. Lemeny tenía dos hijas, una de ellas debía de tener entonces quince años y murió de neumonía; en esa época no existía la penicilina ni otro medicamento para combatir esa enfermedad. Durante algunas semanas Cioran estuvo conmocionado por ese hecho, que resumía en una pregunta: “¿Cómo puede morir alguien a los quince años?”.
Nos contaba que tenía en casa una estantería de libros de la biblio- teca de Lemeny. Algunos —según sus palabras— eran tan malos que merecían ser usados para encender la hornilla. Sin embargo, afirmaba que esos ejemplares de todas formas deberían conservarse y hacer con ellos esculturas. Ni el papel ni la madera, decía, eran culpables.
En ocasiones, los miembros de las reuniones del café Coroana hacíamos excursiones hacia pequeños pueblos situados en los alrededores de Brasov; casi siempre íbamos en tren... En un momento dado, un agente de tren entró en el compartimiento y pidió los boletos y las credenciales de cada uno. Tras examinar minuciosamente la de Cioran le dijo que no era válida, pues le faltaba un sello. Él respondió con una expresión de las que siempre improvisaba: “¿Cómo es posible, señor? ¡Mi credencial es tan perfecta que Dios mismo podría lamerle el culo!”. Al escuchar eso, el inspector se puso a gritar y protestar contra el insulto, diciendo que no toleraría que nadie le dijera a él que le lamiera el culo a nadie.
Nuestras tentativas por explicar lo que Cioran había querido decir no hicieron efecto en el agente, quien no aceptó excusas ni interpretaciones. Tanto así, que fue necesario ir a la comisaria de policía de Zarnesti donde el amigo Brostenu, que era juez, logró arreglar las cosas, no sin antes morirse de risa ante el escándalo provocado por el extraño comentario de Cioran.
Las paradojas y exclamaciones de este tipo que, a primera vista, parecían absurdas, poseían una lógica propia y eran comunes en las conversaciones o en los monólogos de Cioran. Perpetuamente emanaban de él imágenes inesperadas. ¿Cómo podría haber comprendido el agente de vías férreas lo que el filósofo había querido decir?
Honolulu, Hawai, marzo de 1989
-
Resultados del Tris de hoy 23 de abril del 2024. Ve aquí los números ganadores
-
'Mira entre X y B en tu teclado': ¿Qué significa este trend de redes sociales?
-
¿Qué pasó con Elizabeth Parker en la vida real? Así fue su trágico final
-
¿Quién es Marianita La Bonita, la maestra viral que se volvió actriz para adultos?
-
Certificado de secundaria SEP: así puedes descargarlo en PDF paso a paso

