Y se hizo la luz
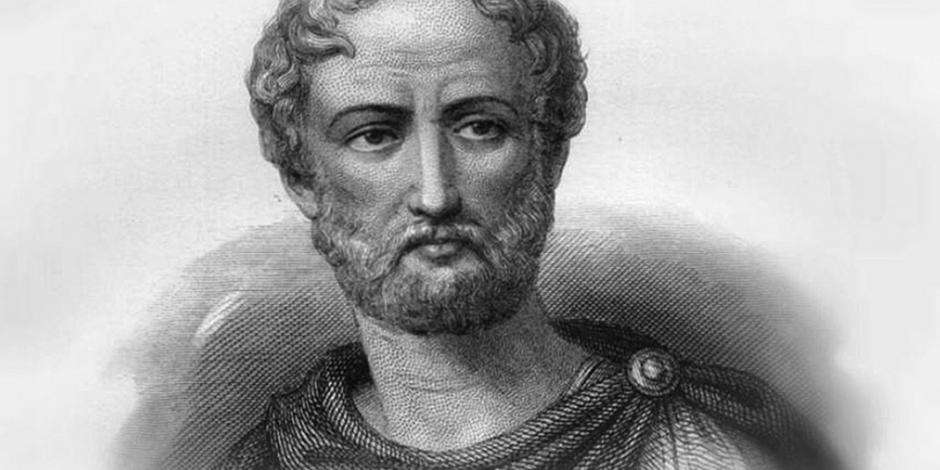
Quizá esta compleja época que nos toca vivir —generosa de sofisticados instrumentos electrónicos que nos prolongan la vida de manera confortable e higiénica, y ahora se nos brinda con el agregado de la cibernética, esta ciencia apabullante de información, con un prodigioso juego de simultaneidades, cada día más asombroso— no es más que el resultado de unas elementales metáforas imaginadas por algunos poetas de la ciencia que se vienen sucediendo desde tiempos remotos. Hilvanar algunas prefiguraciones es el propósito de este apunte, probablemente recopilado con menos rigor que enjundia.
Antes de la Era Cristiana, en el siglo VI, vivió Tales de Mileto, un pintoresco artista y filósofo griego, iniciador de una Escuela a la que pertenecieron también Anaximandro (su discípulo) y Anaxímenes (discípulo del anterior), considerado en la antigüedad uno de los Siete Sabios de Grecia. Él observó que frotando una varilla de ámbar con lana o piel, se obtenían descargas que atraían pequeños objetos, y que frotándolos mucho tiempo podían causar la aparición de chispas. Si se lo hacía sobre una superficie rugosa adecuada, ese calor producido por la fricción hacía que ésta se encendiera; fue uno de los principales inventos de la historia, ya que permitió al ser humano obtener fuego de manera instantánea (el incipiente descubrimiento del fósforo). No mucho después, dos compatriotas suyos, no menos observadores: Alcmeón de Crotona y Epicarmo, notaron que ciertos peces del Mediterráneo producían descargas eléctricas. A su vez, textos del antiguo Egipto, que datan del mismo siglo, se refieren a estos extraños peces, que llaman “los tronadores del Nilo” (y nosotros denominamos “anguilas”, o “peces temblones”). Posteriormente fueron estudiados por los naturalistas romanos Claudio Eliano y Marcelo Empírico, y luego por los físicos árabes Al-Farabi, Abu Bishr y Matta Ibn al-Haytham, citados en Islam, Science, and the Challenge of History.
Ya entrados en nuestra Era, en el siglo I, Plinio el Viejo, en su famosa Naturalis historia, le dedica un capítulo a los “Usos medicinales de animales marinos”, y describe el efecto adormecedor de las descargas eléctricas producidas por dichos peces. “Estas descargas —razona— se pueden transmitir por materias conductoras”. Los pacientes de enfermedades como la gota y el dolor de cabeza empezaron así a ser tratados con esas especies marinas, en la esperanza de que la inducción pudiera curarlos. “Y al parecer, dicha práctica obra como un milagro en los pacientes a los que se les aplica”, escribe Averroes. Otros médicos musulmanes, como Abulcasis, Alahcén y Al-Kindi, según nos informa Ibn al-Biruni en su famoso libro Farmacopea Médica, empezaron a darle uso en Córdoba y Sevilla, y trataron satisfactoriamente a la dinastía Nazarí en la Alhambra de Granada.
Quizá hubo otros curiosos que indagaron sobre esas formas sanadoras y las aplicaron como elementos curativos. Yo los desconozco. No quiero, sin embargo, dejar de mencionar al médico que acompañó a Cristóbal Colón en sus viajes. Se llamaba Diego Álvarez Chanca y lo asistió de gota con especies marinas “que obraban como portentos”; hombre divertido, por otro lado, que con sus cuentos y dichos agudos “amenizaba los coloquios cuando la animación iba decayendo y las ideas tristes y el recuerdo de la patria y de la familia
abandonada, daban tinte de melancolía a la conversación”.
Galileo encarnó lo que podríamos denominar el prototipo del hombre renacentista; es decir, el polímata amante de la cultura, siempre deseoso de entender todo lo que ve.
DESCUBRO, TAMBIÉN, no hace mucho, en un capítulo de la Enciclopedia Británica, que el primer acercamiento al estudio del rayo y su relación con la electricidad se atribuye a árabes musulmanes, que antes del siglo XV acuñaron la palabra raad para referir dicha descarga eléctrica; en este caso manifestada desde el cielo. Transcurridos dos siglos, el febril Benjamin Franklin, con su famoso barrilete o volantín, confirmaría esa teoría.
Apenas unos setenta años después, Galileo Galilei (1563-1642), el más reconocido poeta de la ciencia que dio nuestro Occidente, se convirtió en el primero en medir la velocidad de la luz, principio o madre de las demás ciencias. Casi enfrentado con el dogmatismo oscurantista de la Iglesia, Galileo encarnó lo que podríamos denominar el prototipo del hombre renacentista; es decir, el polímata amante de la cultura, siempre deseoso de entender todo lo que ve. De una manera sencilla para su época, con la colaboración de un amigo, capitán de artillería, hizo disparar un cañón (cargado sólo con pólvora) y se ubicó en un monte próximo, a una distancia de unos 3 mil 500 metros, provisto de un pulsilogium (aparato inventado por él para medir el tiempo contando las oscilaciones de un pequeño péndulo). Cuando el capitán disparó el cañón, Galileo observó el resplandor de la pólvora y empezó a contar las oscilaciones, esperando el momento en el que el sonido producido por el cañonazo llegase. Calculó de esa manera, en voz alta, 350 metros por segundo. Esa es la velocidad del sonido en el aire.
Contemporáneamente, también en los albores del siglo XVI, cerca de la antigua ciudad griega de Magnesia de Tesalia se descubrieron en una cantera los fabulosos magnetos (según leo ahora en mi vetusta Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, de Treccani), que incluían magnetitas o piedras imán. Los buenos observadores dedujeron en seguida que los trozos de este material se atraían entre sí. Agrego que la palabra magneto, equivalente en español a imán, deriva de ese topónimo.
Sin aplicación práctica, digamos que conceptualmente, ese fue el inicio de lo que luego se llamaría electricidad, que acaso evolucionó desde la simple percepción del fenómeno, antes de su tratamiento científico, que no se haría sistemático hasta el siglo XVIII. Sin dejar de tener en cuenta que en la antigüedad —y a lo largo de la Edad Media— se registraron otras observaciones aisladas, tales como la Batería de Bagdad, un objeto encontrado en Irak hacia 1938, cuya procedencia algunos científicos remontan alrededor del año 250 antes de Cristo, y se asemeja a una celda electroquímica.
La historia, siempre aferrada al devenir del tiempo y registrando cada suceso, nos ilustra que en el siglo XVII, con nociones rudimentarias aún, se consideraba a la electricidad poco menos que un espectáculo de salón. Fue así hasta que uno de los pioneros del estudio científico del magnetismo, el médico y filósofo británico William Gilbert (que podemos considerar el primer padre de la electricidad), realizó un riguroso análisis que lo llevó a diferenciar el efecto producido por trozos de magnetitas frente a la electricidad estática producida al frotar ámbar. Gilbert acuñó, además, el término neolatino electricus, proveniente de la palabra griega elektron, que la destaca de ámbar, referida a la propiedad de atraer pequeños objetos después de haberlos frotado. Esto originó los términos eléctrico y electricidad, que aparecen por vez primera, en 1646, en la publicación Pseudodoxia Epidemica de Sir Thomas Browne, el célebre escritor inglés, autor de variadas obras que mostraban su amplia formación en diversos campos, como la medicina, la religión, la ciencia y hasta lo esotérico.
[caption id="attachment_780256" align="alignnone" width="696"] Marshall McLuhan. Foto: thetorontoschool.ca[/caption]
Entre los siglos XVII y XVIII se producen nuevas aproximaciones científicas al fenómeno por parte de investigadores sistemáticos, a la vez que buenos curiosos, como Henry Cavendish, Charles François de Cisternay du Fay, Pieter van Musschenbroek (este último dedujo que el agua encerrada en un recipiente podía conservar cargas eléctricas y lo comprobó a través de uno de sus asistentes, que al tomar la botella recibió una fuerte descarga eléctrica, descubriendo de esta manera la base de los actuales condensadores).
Consecuentemente, casi enseguida, las observaciones de estos precursores empiezaron a dar frutos con Luigi Galvani (descifrador de la naturaleza eléctrica del impulso nervioso), Alessandro Volta (principal desarrollador de la pila eléctrica, que lleva su nombre: voltio), Charles-Augustin de Coulomb (que describió de manera matemática la ley de atracción entre cargas eléctricas) y, ya en los inicios del siglo XIX, André-Marie Ampère (que logró medir la intensidad de la corriente eléctrica, establecida como amperaje). Michael Faraday y Georg Simon Ohm también aportaron lo suyo. No obstante, el desarrollo de una teoría capaz de unificar la electricidad con el magnetismo como dos manifestaciones de un mismo fenómeno llegó con la formulación de las cuatro ecuaciones, del científico poeta James Clerk Maxwell, en 1865.
El filósofo de la comunicación moderna, Marshall McLuhan, dividió la historia en cuatro fases: la agrícola, la mecánica, la eléctrica (mass media) y la tecnológica.
DETENGÁMONOS en Maxwell, un auténtico artista de la ciencia, tal vez el más genuino. Este compatriota y contemporáneo de Robert Louis Stevenson se dio cuenta de que la conservación de la carga eléctrica requería introducir un término adicional en la ley de Ampère (de hecho, actualmente se considera que uno de los aspectos más importantes del trabajo de Maxwell en el electromagnetismo es el término que introdujo en dicha ley: la derivación temporal de un campo eléctrico, conocido como corriente de desplazamiento). Su trabajo, publicado en 1865, A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field, modificaba la versión de la ley de Ampère con lo que se predecía como existencia de ondas electromagnéticas que se propagaban, dependiendo del medio material, a la velocidad de la luz en dicho medio. De esta forma Maxwell identificó la luz como una onda electromagnética, unificando así la óptica con el electromagnetismo y completando algo ya intuido por Galileo Galilei.
Sin embargo, teniendo la electricidad muy al alcance de la mano, los desarrollos tecnológicos que produjo la Primera Revolución Industrial no se valieron de su uso. Su primera aplicación práctica generalizada fue el telégrafo eléctrico de Samuel Morse, que durante el siglo XIX revolucionó las telecomunicaciones. Fue precursor, sin duda, de la actual cibernética, abriendo puertas a la generación industrial de la electricidad, que empezó hacia fines del siglo XIX, cuando se extendió la iluminación eléctrica en las calles y en las casas. Esa creciente sucesión de aplicaciones de energía hizo de la electricidad la principal fuerza motriz de la Segunda Revolución Industrial.
Ya pisando los albores del siglo XX, Guglielmo Marconi, un joven ingeniero electrónico, nacido en Bologna en 1874, empresario e inventor, distinguido con el Premio Nobel de Física en 1909, perfeccionó la radiotransmisión a larga distancia, así como también el desarrollo de un sistema de telegrafía sin hilos (TSH) o radiotelegrafía, impulsora de la actual transmisión inalámbrica dirigida.
Los gloriosos Albert Einstein, Marie Curie, Francisco Salvá y Campillo, Mónico Sánchez, Augustin Fresnel, Alejandro Polanco, Antonio Meucci, Heinrich Göbel, Emilio Herrera Linares, Nicéphore Niepce, Emile Berliner y los hermanos Lumière, aportaron lo suyo, más que imprescindible. A partir de allí se inició el tiempo de grandes inventores contemporáneos como Gramme, Westinghouse, von Siemens y Alexander Graham Bell. Agreguemos que entre estos científicos destacaron Nikola Tesla y el artífice de sueños Thomas Alva Edison, cuya revolucionaria manera de entender la relación entre investigación y mercado capitalista convirtió la innovación tecnológica en una
actividad industrial.
EN LA SEGUNDA MITAD del siglo XX, el filósofo de la comunicación moderna, Marshall McLuhan, dividió, con cierta precisión, la historia en cuatro fases: “la agrícola, la mecánica, la eléctrica (mass media) y la tecnológica”. Reconocido como uno de los fundadores de los estudios sobre los medios de comunicación, el inquieto McLuhan ha pasado a la posteridad como uno de los grandes visionarios y principales teóricos de la presente y futura sociedad de la información. Vivimos uno de los ciclos históricos entre los medios-mensajes y el hombre-usuario, concluye en La Galaxia Gutenberg, caracterizado por el medio televisivo y digital.
En síntesis, hay de hecho una etapa (aunque probablemente intuitiva en mi caso) que, deduzco, se establece sobre tres diferentes órdenes de innovaciones tecnológicas: un orden eléctrico, sin duda esencial y base de todo; el telégrafo y el teléfono (medios que redujeron el espacio psicosocial y se asocian con otras extensiones como los medios de transporte); y un orden electrónico al que se suman las tecnologías recientes. Estas últimas han invadido todas las técnicas convencionales, haciendo confluir la comunicación y la información de forma integrada y universal, asociando todos los aspectos del acercamiento humano, que va desde la administración pública hasta los servicios sociales, desde el entretenimiento hasta la salud y la educación.
Intuyo que el sentido de la ciencia, que no detiene su marcha, está en la busca de una verdad contundente e irrefutable, aunque a veces resulte áspero comunicarla; quizá el elemento esencial para considerar un conocimiento es el método científico.
El otro objetivo de la ciencia, me parece, es hacer de lo difícil algo comprensible, de la manera más simple.
El propósito de la poesía se aproxima más a la alquimia religiosa y consiste en decir las cosas simples de manera misteriosa o mágica; tal vez menos comprensible, aunque no menos sincera que conmovedora. Las dos formas parecen incompatibles. Aunque quizá no lo son. Encontrar el punto de unión, tal vez es la tarea del científico (o acaso más la del poeta). En unas páginas que he titulado Ciberpoemas, he intentado con modestia esa aproximación.
Intuyo que el sentido de la ciencia, que no detiene su marcha, está en la busca de una verdad contundente e irrefutable, aunque a veces resulte áspero comunicarla.
LA RELECTURA de La Galaxia Gutenberg, de Marshall McLuhan, y una biografía que Lewis Campbell le dedica a James Clerk Maxwell, que fue su amigo, me motivaron para escribir estas líneas. Cierro este comentario con una frase de William Blake (que no comparto demasiado) donde afirma de manera rotunda que “el arte es el árbol de la vida y la ciencia, el árbol de la muerte”. Eludo, por consiguiente, el comentario y mi opinión; la dejo, en todo caso, a criterio de mi lector. Maxwell, que también fue poeta y devoto lector de Blake y de Milton, dejó composiciones dignas de ser recordadas. La suya se trata de una poesía orientada hacia lo científico, en la que expresa ideas relacionadas con sus investigaciones. Como ejemplo, ésta de gratitud a los átomos, que me he permitido traducir.
En tiempos y lugares muy
[inciertos,
Los átomos se abrieron hacia
[el cielo.
Infinitos los veo,
y en abrazo entrañable, luminosos,
concebir el magnífico Universo
que nos brinda la luz de su
[tersura.
Ellos crearon las noches y la luna
Los sueños y las formas,
[las estrellas
y aunque parece que se aferran
[juntos,
y se asocian seguros entre sí,
tarde o temprano, rompen su
[atadura,
en la firme carrera del espacio.
Imagen de verdad es
[lo increíble...
-
Bebé Reno: ¿Quién es en la vida real Martha, de la perturbadora serie de Netflix? | VIDEO
-
Resultados del Tris de hoy 24 de abril del 2024. Ve aquí los números ganadores
-
Survivor México 2024: ¿Quién gana hoy 24 de abril?
-
Asesinan a Fernando Fernández García, ex alcalde de Ixtapaluca
-
Bad Bunny comparte un adelanto de su próxima canción con Myke Towers, así se escucha 'Adivino'

