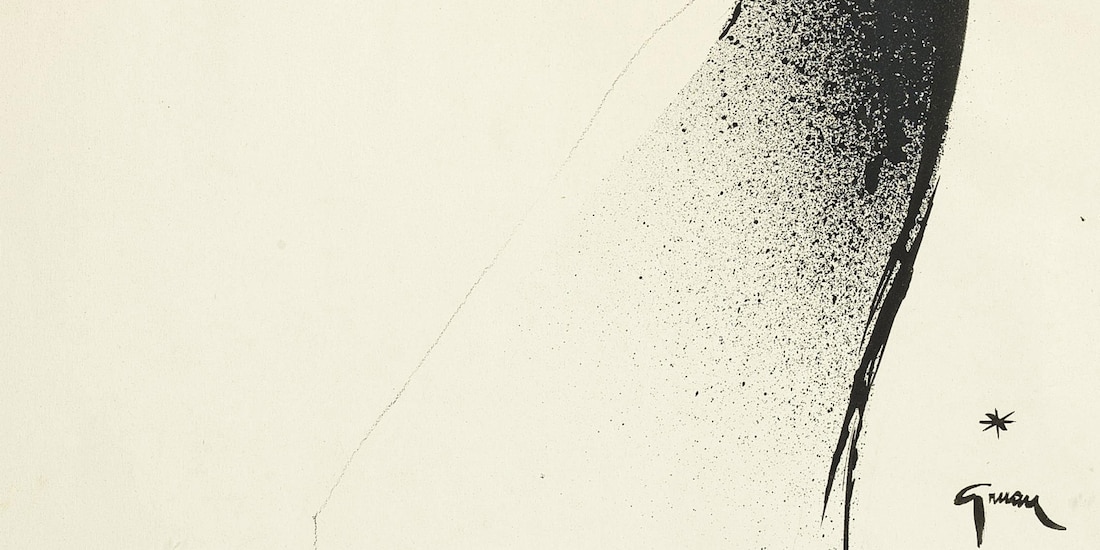Cassio no había soltado el tema por días. Cuando iba por su segunda botella de Proseco, volvió a decir lo que todos en la mesa ya habíamos oído al menos cinco veces en las últimas 24 horas. “No puedo creer”, decía Cassio, “que el gran Magallanes haya muerto como un idiota”. Le dio un sorbo a su espresso corto y nos miró intensamente.
“Piénsenlo”, insistió. “El más grande explorador de todos los tiempos llega a una isla y envía a un nativo a buscar al gobernante para decirle que debe reconocer al rey de España como su Se-ñor. El enviado jamás regresa. Entonces, Magallanes desembarca junto con 49 hombres. Al llegar a la playa, escucha los gritos de mil quinientos nativos armados de piedras y palos, que los masacran a todos. ¿Cómo pudo Magallanes, casi a punto de darle la vuelta al mundo, cometer un error de principiante?”.
Mi mujer, ya harta, le dijo: “No sé, Cassio; a lo mejor se quería morir”. “No”, replicó él, tajante. “Esa hipótesis es inaceptable”. Y todos callamos, porque Cassio era la máxima autoridad en esa mesa.
Y en cualquier lugar del mundo donde hubiese psiquiatras familiarizados con la terapia de reconstrucción, que él mismo había creado. Soy psiquiatra reconstruccionista, al igual que todos los que estaban sentados ante aquella mesa, en un pequeño restaurante de Buenos Aires, que era el favorito de Cassio.
Cuando terminó con la tercera botella de Proseco, volteó a verme y me dijo: “Alberto, estoy cansado”. Pedí la cuenta. Cassio insistió en invitarnos a todos. Mi mujer y yo lo acompañamos caminando hasta su hotel y nos fuimos al nuestro. Antes de irnos, Cassio me abrazó y me dijo, en italiano, que me quería mucho. “Yo también”, le respondí en español. Me dio un beso en la mejilla y entró al lobby del hotel.
Al llegar a nuestra habitación, mi mujer dijo que Cassio había estado insoportable y se metió al baño a abrir las llaves de la tina. Yo estaba de acuerdo, pero no me atrevía a aceptarlo. Además, no podía dejar de pensar en dos cosas que él me había dicho la primera vez que fui a visitarlo a Roma.
¿Sabes? , me dijo después en un congreso en Brasil, creo que tal vez sería buena idea conseguirme una amante. Algo sin
complicaciones. Una de esas jóvenes que tanto te gustaron la primera vez que fuiste a verme a Roma. Me parecía una gran idea
EN AQUELLA OCASIÓN, cuando hablábamos acerca de la terapia de pareja, que era mi especialidad, me atreví a preguntarle por qué no tenía una mujer. “No puedo”, respondió. Yo guardé silencio, esperando a que él terminara de hablar. Pero no dijo nada más. Puso en el estéreo su sinfonía favorita, la Inconclusa de Schubert. Luego abrió una botella de Proseco, sirvió dos copas, brindamos y entonces concluyó la idea: “Mira, Alberto, si yo me volviera a relacionar y esa relación fracasara, equivaldría a estrellarme de frente en la carretera a 200 kilómetros por hora”. Tragué saliva y lo miré, asustado por la tranquilidad y contundencia con que había dicho semejante cosa. “¿Tanto así?”, fue lo único que se me ocurrió decirle. “Tanto así”, afirmó.
Unos días después, regresando de un paseo turístico al que tuvo la amabilidad de acompañarme, Cassio me dijo que le daba mucho gusto que yo estuviera con él al llegar a casa. “La soledad me muerde despiadadamente cuando abro la puerta y entro, Alberto. Pero una vez que comienzo a preparar la cena o a leer un libro, el dolor desaparece”. Me costaba trabajo entender que Cassio estuviera tan solo. Era un tipo bien parecido y muchas mujeres, entre ellas varias estudiantes de psiquiatría, jóvenes y bellísimas, lo miraban con fascinación.
“¿Sabes?”, me dijo tiempo después en un congreso en Brasil, “creo que tal vez sería buena idea conseguirme una amante. Algo sin complicaciones. Una de esas jóvenes que tanto te gustaron la primera vez que fuiste a verme a Roma”. Le dije que me parecía una gran idea. Él se me acercó como para compartirme un secreto y dijo, en voz muy baja: “El problema es que nunca he tenido una amante”. Vi cómo se sonrojó después de la confesión. Y no era para menos. Uno de los personajes que siempre ponía como ejemplo en sus libros era Casanova. “Giácomo”, le decía siempre, como si fuera su íntimo amigo. Yo me imaginaba a Cassio en la Venecia de Casanova y embonaba perfectamente ahí, hasta que llegó aquel día en Brasil, donde me vine a enterar que él, a diferencia de Giácomo, jamás había tenido un affaire.
“¿Cómo es posible, Cassio?”. “Por favor, no se lo cuentes a nadie”, me dijo, implicando que tenía una reputación que cuidar. Con una seña le dije que no se preocupara. Luego nos fuimos al auditorio principal de la universidad que había organizado el congreso, para que él diera una conferencia magistral. La plática comenzaba diciendo que la gente cometía un grave error al referirse indistintamente a los mujeriegos como Donjuanes o Casanovas, “porque Don Juan odiaba a las mujeres; era un violador en masa, mientras que Casanova las amaba y buscaba liberarlas de todas sus ataduras. Sabía, de algún modo, lo que significaba ser mujer en aquel tiempo y se ponía en sus zapatos. Por eso es que tantas de ellas lo amaron”.

MIENTRAS ESCUCHABA ESO, sentí que Cassio le estaba tomando el pelo a todos los asistentes a la conferencia. Pero luego me vino a la cabeza una de sus pacientes. Era una famosa modelo italiana con un serio problema de anorexia. Llamémosla Francesca. A las pocas consultas con Cassio, Francesca le dijo que estaba enamorada de él. Cassio le explicó que eso no era amor, sino transferencia. Pero ella insistió durante varias sesiones. Cada vez llegaba con ropa más provocativa y le decía que no necesitaba más terapia, que el remedio de todos sus males era el amor de él.
Durante una sesión, Cassio dio un golpe al descansabrazos de su silla y se levantó de súbito. Ella se asustó, por supuesto. “¿Ya te viste?”, le dijo a Francesca, congelada en el sofá del consultorio. “¡Respóndeme! ¿Ya te viste? Estás en los huesos. ¿Qué podrías ofrecerme tú a mí? Yo quiero una mujer a la que pueda abrazar con fuerza. Tú te romperías si te abrazo. Si quisiera tener un hijo, tú no podrías dármelo”.
Francesca salió corriendo del consultorio con los ojos hinchados y no volvió durante varias semanas. Pero un día reapareció, muy serena, y le dijo a Cassio que tenía razón. Retomaron la terapia y un par de años después ella se casó y tuvo dos hijos. Cassio, como Casanova, la había liberado. Y no era la única.
Poco después del congreso en Brasil, Cassio me llamó a mi consultorio en México para decirme que estaba a punto de tener una amante. “¿Recuerdas a Martina Lombardo?”, me preguntó. Por supuesto que la recordaba. Martina, la argentina, le decía mi mujer. Era una psiquiatra que había sido clave en la fundación del Instituto de Psicoterapia de Reconstrucción de Buenos Aires.
No era tan joven como las italianas que yo había imaginado para Cassio, pero él, a fin de cuentas, tenía sesenta años y Martina, treinta y cinco. Ella era el brazo derecho del Dr. Ariel Orrico, uno de los psiquiatras más renombrados de Argentina gracias a que fue el primero que llevó a Sudamérica la terapia inventada por Cassio, cuya efectividad hizo que cientos de analistas freudianos perdieran a más de la mitad de sus pacientes. “En unos meses, se van a dejar de fabricar divanes en la Argentina”, le dijo Orrico a Martina en la fiesta de inauguración del Instituto, a la que el doctor Cassio Giordano había asistido como invitado de honor.
Todos pensaban que la presencia de Cassio en Buenos Aires causaría un escándalo en el mundillo de la salud mental porteña. Muchos freudianos habían asegurado que su famosa terapia de reconstrucción no sólo era inservible, sino que “podía ser dañina para cualquiera que cayera en sus garras pseudocientíficas”. Esto último lo había asegurado categóricamente Lorenzo Cazares, psicoanalista freudiano, famoso en toda Argentina por sus constantes apariciones en televisión.
Me contó que se había comprometido. Me pareció sorprendente y, al mismo tiempo, inevitable. Ante mi rostro de asombro, esbozó una sonrisa bajo el ala de su
sombrero y dijo: Crees que he perdido la cabeza, ¿verdad? . Mantuve la boca cerrada
PERO EL ESCÁNDALO no ocurrió. Cassio tenía carisma y era tan buen orador, que en una charla televisiva con Cazares, éste terminó por aceptar que la terapia creada por el doctor Giordano era “una alternativa válida para quienes hubieran probado el psicoanálisis sin éxito”. El abrazo entre Giordano y Cazares, al final de la charla, apareció en los periódicos más importantes de Buenos Aires al día siguiente.
“A fin de cuentas todos, lacanianos, jungianos, postracionalistas y reconstructivistas buscamos lo mismo: la salud del paciente. No hay por qué pelear”, les dijo Cassio a Orrico y Martina en una cena posterior a la charla televisiva. Martina asentía con sus enormes ojos verdes, más dilatados que de costumbre por la atracción que sentía hacia Cassio. Orrico no tuvo más remedio que asentir. Le hubiera gustado más esgrima verbal entre Cassio y su odiado Lorenzo Cazares. “Pero, claro, un extranjero siempre será más oído en este país que alguien de casa”, pensó, aunque jamás se habría atrevido a decirlo, porque hubiera sido minimizar el triunfo de Cassio y porque, genuinamente, ese italiano le había cambiado la vida.
El cerebro del Instituto de Psicoterapia de Reconstrucción era Orrico, pero su corazón, sin duda, era Martina. Era como una bocanada de aire fresco para todos los que trabajaban ahí: bella, sonriente, llena de energía y con un cuerpo que también parecía sonreír debajo de su bata blanca. Ca-ssio y ella estaban en contacto permanente. Las llamadas de larga distancia iban y venían de Roma a Buenos Aires para todo tipo de asuntos. Pero el más importante era la publicación en castellano del último libro de Cassio: Sirtaki, la danza del amor.
Martina sabía italiano y el texto le había parecido revelador. La Sirtaki es una danza que fue creada para la película Zorba, el griego. En una escena, Anthony Quinn tenía que bailar, pero estaba lastimado de la rodilla, así que se le ocurrió arrastrar la pierna en algunos pasos. Al ver esto, el coreógrafo cambió todo el baile, basándose en lo que Anthony Quinn había hecho. La escena tuvo tal éxito, que hoy en día se lleva a cabo en todos los restaurantes griegos del mundo y los comensales creen que se trata de una danza milenaria. ¿Qué mejor ejemplo de reconstrucción que partir del dolor para volver a armar la psique dañada?
Esa pequeña anécdota le sirvió a Cassio para escribir un libro breve, pero contundente; un nuevo paso para la terapia de reconstrucción. En él, Casanova ya no era el único hombre arquetípico que Cassio proponía: ahora se sumaba Alexis Zorba, el griego creado por Nikos Kazantzakis, cuya forma de ver la vida le parecía a Cassio “incluso superior a la de Casanova, porque el rudimentario griego acepta la realidad en vez de intentar transformarla y, paradójicamente, termina por transformarla aún más que su contraparte veneciano”.
Para Cassio, Zorba era “una especie de psiquiatra salvaje, capaz de curarse y de encaminar a los demás hacia su propia curación, levantando los pedazos de vida que pueden levantar y aceptando los que están destruidos”. El epígrafe del libro era de Leonard Cohen, el músico y poeta canadiense que había vivido mucho tiempo en Grecia: “En cada cosa hay una grieta, así es como entra la luz”.

MARTINA PIDIÓ VACACIONES en el Instituto y viajó a Roma en secreto para visitar a Cassio. Su romance comen-zó de inmediato. Meses después, en un paseo por Teotihuacán, Cassio me contó que se había comprometido con ella. Me pareció sorprendente y, al mismo tiempo, inevitable. Ante mi rostro de asombro, él esbozó una sonrisa bajo el ala de su sombrero panamá blanco y me dijo: “Crees que he perdido la cabeza, ¿verdad?”. Yo mantuve la boca cerrada. Él se quitó el sombrero, hizo una caravana y un gesto en el que creí reconocer un ademán de Anthony Quinn: “Pues como dice Zorba, ‘no importa que no tengas cabeza, basta que te presentes con sombrero’”, dijo sonriendo, mientras se volvía a poner el panamá y comenzaba a bailar como Zorba en plena Calzada de los Muertos. “Alberto”, me dijo, “yo, que estaba convencido de que no había necesidad de nada, comprendí de repente que sentía necesidad de todo”.
Esa última frase, que él pronunció mientras bailaba una Sirtaki, no era de Zorba, sino de su amigo, el narrador de la novela, un forastero sin nombre que hereda una mina en Creta y ahí conoce a ese griego que vive la vida intensamente, mientras él la ve pasar como un espectador.
No me atreví a cuestionar su decisión. Estaba demasiado alegre. Pero en la noche, al regresar a la Ciudad de México, en una cantina del Centro, le dije que yo había sugerido una amante, no una esposa. “No puedo tener amantes, Alberto. Simplemente no es mi estilo”. Le dije que Zorba y Casanova eran un par de mujeriegos. “Y eso está bien”, replicó. “Porque saben, como dice Zorba, que detrás de cualquier mujer, joven o vieja, bella o fea, está oculta la cara de Afrodita. Aman a todas las mujeres, realmente se interesan por cada una de ellas, son sinceros respecto a sus intenciones y les quitan la responsabilidad del compromiso, que muchas veces no desean, pero lo exigen porque así se supone que deben comportarse”.
“¿Y cómo sabes que Martina realmente desea el compromiso?”, le pregunté. Se puso muy serio. Temí que se hubiera enojado, pero luego me di cuenta de que simplemente estaba pensando su respuesta cuidadosamente: “Ella es una mujer sofisticada. El qué dirán la tiene sin cuidado. Si no quisiera comprometerse conmigo, simplemente no lo hubiera hecho”. “¿Y si la relación no funciona, Cassio?”. “Pues no funciona y ya”. “Es que tú me dijiste que si te volvías a relacionar…”. Me hizo una señal para que me callara y volvió a citar a Zorba: “Lo que ocurre hoy, en el minuto presente, es lo que me interesa. ‘¿Qué haces en este momento, Zorba? Estoy besando a una mujer. ¡Pues entonces bésala bien, Zorba, olvídate de todo, que en el mundo sólo existen tú y ella, vamos!’”. Se bebió su tequila de un trago y azotó el caballito sobre la mesa, poniendo fin a la conversación.
Aldo se aclaró la garganta y dijo: Mira, ponete en su lugar. Ariel es el director del Instituto. Es el rey de este lugar. Si Cassio se viene a vivir a Buenos Aires, le va a arrebatar el trono . Dos lágrimas rodaron por los pómulos de Martina
SIRTAKI, LA DANZA DEL AMOR, se publicó en Argentina el 8 de noviembre y la boda sería tres meses después, nada menos que el 14 de febrero. Me pareció muy cursi que Cassio aceptara aquella fecha, pero había cambiado tanto, que tal vez la había elegido él, así que no le dije nada. Cuando llegó noviembre, no se hizo una presentación formal del libro, ya que Cassio estaba muy ocupado en Roma vendiendo su casa, deshaciéndose de sus pacientes y de sus muebles, pues Martina y él habían decidido vivir en Buenos Aires. Él ya estaba cerca del retiro, pero ella tenía toda una vida por delante como psiquiatra, así que consideraron que eso era lo justo. Además, todo mundo en Argentina admiraba a Cassio y él se sentía como en casa en aquella ciudad. La luna de miel sería en Tierra del Fuego, al sur del Estrecho de Magallanes, a través del cual el gran explorador cruzó el continente del Océano Atlántico al Pacifico, y casi logra darle la vuelta al mundo si la muerte no lo hubiera alcanzado en Filipinas.
El libro se convirtió en un éxito inmediato en Argentina, el país con más psicoanalistas freudianos del mundo, lo cual era un éxito doble, ya que Cassio no tenía el menor empacho en afirmar que “a estas alturas del siglo XXI, seguir a Freud al pie de la letra tiene tanta lógica como utilizar sanguijuelas para extraer la sangre de los pacientes en vez de usar directamente la penicilina”.
Los críticos especializados escribieron que el libro era “un triunfo que arrojaba luz entre las grietas de la mente” y “un trabajo rigurosamente científico, pero redactado por un poeta”. Todo mundo estaba feliz en el Instituto de Terapia de Reconstrucción. Todos, excepto Ariel Orrico. En una junta privada, llevada a cabo en su oficina, Orrico le dijo a Martina que el libro era profundamente machista, que parecía un manual para seducir mujeres y que podía llevarlos a la ruina. “Cassio no es ningún seductor”, le respondió Martina. “Pues te sedujo a ti, ¿no es cierto?”. Ella sintió la rabia acumulándose en su vientre. “No tienes derecho a mezclar mi vida privada en esto, Ariel”, le respondió, tratando de no levantar la voz. “La que mezcló las cosas fuiste tú, Martina. ¿Cómo se te ocurre enredarte con Cassio?”. Ella respiró hondo, se levantó de la silla y salió de la oficina de Orrico.
DURANTE EL RESTO DE LA SEMANA se ignoraron cada vez que se topaban en algún pasillo. El lunes siguiente, mientras Martina se obligaba a almorzar en el comedor del Instituto, se le acercó el doctor Aldo Stephens, un entusiasta de la obra de Cassio, a quien ella consideraba un amigo. “¿Cómo te fue en tu junta con Ariel?”, le preguntó, como de pasada. “Mal. Muy mal. Dice que el libro de Cassio parece un manual para seducir mujeres”. Aldo se aclaró la garganta y le dijo: “Mira, Martina, ponete en su lugar. Ariel es el director del Instituto. Él es el rey de este lugar. Si Cassio se viene a vivir a Buenos Aires, le va a arrebatar el trono”. Dos lágrimas rodaron por los pómulos de Martina. “Disculpame, querida, pero vos tenés que pensar en tu futuro como terapeuta y también en el futuro del Instituto. Si te casás con él, su figura siempre te va a hacer sombra. Vas a ser la esposa de Cassio Giordano y nada más. En la reunión del viernes, Ariel... “. Aldo guardó silencio, dándose cuenta de que había metido la pata. Martina, cuando entendió que Orrico la estaba condenado al ostracismo, le pidió a Aldo que continuara: “¿Qué pasó en la junta del viernes?”, preguntó, con un dejo de sarcasmo. Aldo, avergonzado, no tuvo más remedio que responder: “Pues nada, que Ariel nos advirtió que, teniendo a Cassio tan cerca, el Instituto iba a perder autonomía. Nos pidió que nos preguntáramos qué sucedería si el papa decidiera dejar el Vaticano y viniera a vivir a Buenos Aires. ¡La iglesia católica argentina perdería autoridad! Si aquí está el Papa, ¿para qué consultar al arzobispo?”. “¡Qué hijos de puta que son!”, respondió Martina. “¡Qué hijos de puta!”.
Cassio estaba sellando con cinta canela la última caja con sus pertenencias. Ya no era más el dueño de aquella hermosa casa de Roma, y verla vacía lo llenó de nostalgia. Pero él siempre había sido un explorador. Aprendió español en la juventud, cuando realizó un viaje en motocicleta por toda Latinoamérica, para después estudiar una licenciatura en Letras Hispánicas en Bogotá. Se puso a recordar aquel día de 1968 en que conoció a Vargas Llosa, su escritor favorito, con quien seguía escribiéndose con frecuencia. A mediados de los años setenta, Cassio se había desencantado de los movimientos sociales de aquel año y Vargas Llosa lo ayudó a salir de la depresión. Fue entonces que decidió terminar la carrera de medicina y especializar-se en psiquiatría. La salud mental sería su vocación, su manera de salvar al mundo.
SONÓ EL TELÉFONO. Al primer timbrazo, Cassio supo que era Martina, pero luego lo dudó, al escuchar la voz lúgubre que salía del auricular. La psiquiatra fue al grano: no habría boda. No estaba dispuesta a vivir bajo su sombra. Cassio, que era un gran analista del discurso, supo que las palabras de Martina no eran de ella y que estaba siendo presionada por la gente de aquel Instituto, que se había construido gracias a su modelo de psicoterapia.
Cuando ella terminó de hablar, Cassio le preguntó si había leído Los hermanos Karamazov, de Dostoievski. “¿Eso qué tiene que ver, Cassio?”. Él insistió en la pregunta. Ella, impaciente, le dijo que no, que no lo había leído. “Bien”, respondió Cassio. “Pues en Los hermanos Karamazov hay una anécdota que no tiene nada que ver con la trama. Es una historia que se sitúa en la Inquisición española. Cristo vuelve a la Tierra, como lo había prometido. La gente lo reconoce y comienza a alabarlo, pero es arrestado inmediatamente y llevado ante el Gran Inquisidor de Sevilla, quien le pregunta a qué demonios vino. Le dice que su presencia les puede arruinar el negocio”. Cassio hizo una larga pausa. Martina permanecía sin decir nada. Sólo se oía cómo moqueaba en el teléfono. “¿Sabes, mi amor?”, dijo por fin Cassio. “Tienes razón. Es mejor que no haya boda. Es lo mejor para todos”, dijo. Luego colgó el teléfono y se tiró al suelo. A fin de cuentas, se había estrellado de frente en la carretera a doscientos kilómetros por hora.
Mi mujer salió del baño con una toalla en la cabeza. Apagamos la luz de inmediato. Al día siguiente, Cassio iba a presentar, por fin, Sirtaki, la danza del amor, en Buenos Aires. Yo era uno de los presentadores, así que debía dormir bien si quería estar lúcido para hablar en público.
A las ocho de la mañana tocaron en nuestra habitación. De mala gana me paré y fui a asomarme por la mirilla de la puerta. “¿Quién es?”, preguntó mi mujer, despertándose. Era Martina. Le abrí la puerta, pidió pasar y me dijo que me sentara. Me negué. “Ca-ssio está muerto”, dijo. Al parecer, una mucama encontró su cuerpo cuando entró a hacer la limpieza. En la agenda de Cassio, su contacto de emergencia seguía siendo Martina, así que ella fue la primera en enterarse.
De inmediato fuimos al hospital donde estaba el cuerpo de Cassio. En el camino, Martina nos dijo que en la habitación había tres botellas de Proseco vacías y que la probable causa de la muerte había sido broncoas-piración. Pensar en Cassio vomitando dentro de su boca y luego aspirando litros de Proseco hasta morir asfixiado, me pareció ridículo. Quise odiar a Martina y decirle que había sido su culpa, pero no pude. Abracé a mi mujer, que lloraba.
CUANDO LLEGAMOS al hospital, un policía que se identificó como el detective Bartolucci nos preguntó nuestros nombres. Cuando supo que yo era el doctor Alberto Cortina, me dijo que el occiso había dejado un mensaje para mí. Me mostró un sobre membretado del hotel de Cassio, con mi nombre escrito con pluma fuente. El detective me preguntó si reconocía la letra de Cassio. Le dije que sí y me entregó el sobre. Adentro venía una sola hoja.
La desdoblé y la leí en silencio.
Querido Alberto:
Mañana, cuando hables de mi libro, quiero que le digas a todos los presentes que yo no soy como Zorba, el griego, sino como otro personaje de Kazantzakis: Cristo. Martina fue mi última tentación. Ahora he vuelto a la cruz que es mi destino.
Ti amo così tanto, caro amico, Cassio
P.D. Por favor dile a tu mujer que tenía razón, que Magallanes sí se quería morir.
Pensé en lo que sucedería en las siguientes horas: Ariel Orrico aparecería llorando frente a las cámaras de tele-visión, diciendo que estábamos ante la pérdida irreparable de un gran hombre y anunciando que, a partir de ese momento, el Instituto llevaría el nombre de Cassio Giordano.
Entregué la carta de Cassio a Martina, clavando mis ojos en los suyos. “La señorita es la prometida del doctor Giordano”, le dije al detective sin quitarle la vista a Martina. “Ella se hará cargo de todos los trámites”. Después me di la vuelta, tomé a mi mujer del brazo y jamás volví a Buenos Aires.