El tazón infiernavit
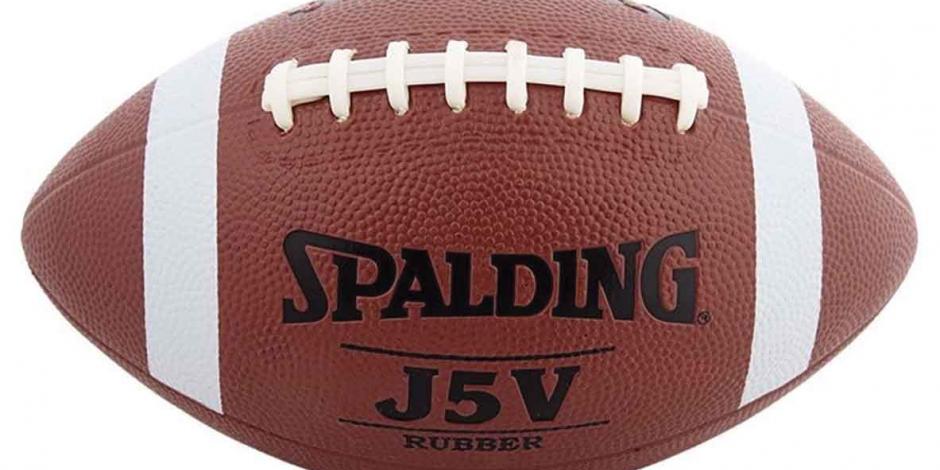
El primer domingo de febrero de 1979 a alguien se le ocurrió organizar el Tazón Caracol en el estacionamiento de la sección del mismo nombre. Ese mismo día se enfrentaban en el Super Bowl XIII los Pittsburgh Steelers y los Dallas Cowboys. Hasta finales de la década siguiente, el tochito se convirtió en una actividad deportiva sin precedentes en el Infiernavit Iztacalco.
Se inscribían diez equipos mediante una cuota de cien pesos. Les pedíamos a los vecinos que estacionaran sus coches en otro lado para dejar el estacionamiento libre. Equipos de siete jugadores, torneo relámpago de eliminación directa. Como premio un trofeo, un balón Spalding de medio uso comprado en el tianguis de chácharas de la Doctores y la gloria de saberse el mejor equipo de tocho de la unidad habitacional. El Tazón se hizo tan popular que se trasladó al lago artificial desecado por el temblor de 1979. Pintamos el emparrillado con medidas de medio campo de futbol soccer profesional. Dos años después la cuota por equipo era de 700 pesos. En el lago de pavimento partido en dos por una grieta del ancho de un camión, ahora existía en uno de sus costados una cancha de setenta metros por treinta. Rebautizamos el torneo como Tazón Infiernavit. El número de equipos creció a veinte y los juegos duraban de ocho de la mañana a seis de la tarde.
Nuestro equipo era los Cuervos. Nos conocíamos desde la secundaria donde estudiamos, la 148, en Tezontle y Churubusco. Desde entonces ya nos distinguíamos como los mejores jugadores de tochito callejero con los Cuervos del Colegio de Bachilleres 3, donde habíamos comenzado a jugar equipados en ligas juveniles y luego en intermedias.
Nos enfrentábamos a puros chavos duros y malintencionados que también habían estado en ligas oficiales, fogueados en la calle y en los campos de entrenamiento. Rijosos, arrogantes y en peligro de terminar engranjados contra su voluntad en algún centro de desintoxicación.
Nos uniformábamos con los jerseys de los Cuervos cuando no nos los recogían los couches a final de temporada o con fayuca de los profesionales gringos. En Tepito habíamos conseguido unas playeras negras con el escudo de los Raiders de Oakland. Los profesionales eran gladiadores dopados que cada fin de semana salían a lastimar a sus rivales, llenos de cortisona y estimulados además con cocaína, anfetaminas y hermosas porristas que arengaban al público, atiborrado de cerveza, a llevar hasta las últimas consecuencias un ritual de golpes y lesiones graves que volvían locos a millones de aficionados.
"Venía con ellos una pareja de adolescentes que la hacían de aguadores, un chico y una chica vestidos como las Flans, que les PASABAN refrescos, mota y chelas de una hielera bien surtida. Traían un botiquín de rescatista de antros".
COMENZARON A INSCRIBIRSE en el Tazón equipos de otros barrios y un trío de rucos de Infiernavit se hizo cargo de la organización, el arbitraje y el rol de juegos, a cambio de una cooperación extra de cien pesos por equipo. Llegaban de la Balbuena, la Moctezuma, Villa de Cortés, Ramos Millán, Tlacotal, Vista Alegre, Obrera. Recuerdo un equipo del rumbo de Portales que mandaba sus señales en inglés. Muy bien uniformados, esbeltos, papayones. Les metimos cuarenta puntos.
Me apodaban el Larús o el Abuelo. Era el corebac y alternaba la posición con el Mogly, que también era un hábil corredor y recién seleccionado como novato del año en las Águilas Reales de Liga Mayor. Ambos habíamos jugado la misma posición hasta liga intermedia en los Cuervos. Pero Mogly tenía condiciones atléticas y una vanidad que superaban mis habilidades. Yo, peleado a muerte con mi padre, acongojado siempre, perdí la titularidad y no respingué. Entrenar de dos a cinco de lunes a viernes y jugar los sábados durante cuatro meses requería una disciplina masoquista que yo no poseía. Los couches abusaban verbal y físicamente de los jugadores con insultos y castigos físicos dignos de una colonia penal. Yo faltaba a los entrenamientos y a veces llegaba crudo a los partidos. A Mogly, al contrario, aunque era un vicioso le fascinaban el aplauso y sentirse indispensable.
LA FINAL DEL TAZÓN 1986 contra un equipo de la Romero Rubio fue inolvidable. Once tipos prietos, gordos y macizos. Al principio nos preguntamos quién sería su pasador y quién su receptor. Tenían un aire de haber perdido todo y parecían acostumbrados al esfuerzo y al dolor, dado y recibido. Su uniforme todo en azul claro lucía impecable y vestían bermudas recortadas de las fundas de juego. Se registraron como la División Pánzer. Apenas se entendía lo que hablaban, con un sonsonete que hilaba las frases como si soplaran dentro de un botellón. Venía con ellos una pareja de adolescentes que la hacían de aguadores, un chico y una chica vestidos como las Flans, que les pasaban refrescos, mota y chelas de una hielera bien surtida. Traían un botiquín que parecía de rescatista de antros. Sólo hablaban entre ellos, nos ignoraban a todos. Su modesta porra de cuatro sujetos treintañeros con pinta de tiras se dedicaba a observar los partidos detrás de sus lentes oscuros. No traían jugadores para hacer cambios.
Llegaron a la final contra nosotros luego de haber lastimado a la mitad de los contrarios. Hocicos rotos, narices sangrantes. Cojeras y luxaciones. Provocaciones, amenazas. Querían ganar por la buena, advertía su líder que nunca se quitó su chamarra de los Bears de Chicago. La porra Pánzer se la pasaba burlándose de lo que ocurría en el emparrillado. Yo le había pedido a mi hermano Richard que no hiciera caso de las provocaciones. Se había recostado en el pavimento sobre una toalla para ver la final acompañado de siete amigos suyos.
¡Abajo los Panzones!, gritó por ahí una vecina que instaló un puesto de refrescos; las carcajadas de la afición local se apagaron de inmediato cuando el tipo con la chamarra de los Bears, desafiante, vociferó: “Cállate pinche gorda y ponte a chingarle”.
[caption id="attachment_1095872" align="alignnone" width="696"] Fuente: etsy.com[/caption]
La cosa es que jugamos tiempos extras empatados a catorce, aplicando todo lo que habíamos aprendido en los Cuervos y lo que copiábamos por televisión de los partidos profesionales. Timbac con aplauso al final, formación escopeta, claves a gritos, postura de arranque reclinados al piso en posición de salida con los dedos índice y medio ligeramente apoyados en el campo de juego, fintas. Todo. Éramos desertores del soccer y nos enganchamos a un deporte donde hasta los perdedores eran heroicos y exitosos gracias a lo que la televisión nos metió como una droga cien por ciento pura. Yo era la vergüenza de mi padre y mis hermanos, todos Chivas. Mis amigos y yo sabíamos hasta el último detalle de la NFL pero entrenábamos en campos de futbol de tierra, llenos de piedras y vidrios de botellas rotas. Con porterías para practicar los goles de campo donde los domingos, en la liga de soccer, un gol lo gritaban veinte personas, familiares casi todos, borrachos y pobretones.
Contra lo que pensamos, los Pánzers eran ágiles y tenían buenos reflejos. Toda su estrategia consistía en darle la bola al más ligero y formar entre todos un escudo defensivo alrededor del corredor para cubrir su avance a pasos cortos por una orilla del campo, aplastando a los rivales. No eran hábiles lanzando la bola, les interceptamos varias veces y en una de ellas regresamos el balón para anotar. Yo traía moretones en una pierna y en los brazos, un raspón en un cachete y varias caídas en el pavimento luego de que me empujaron fuera del campo en alguna corrida o lanzando la bola. Cojeaba un poco pero fingía que no me importaba. Me dolían hasta las nalgas. El resto de mi equipo andaba en las mismas, nos habían ablandado poco a poco y en un descanso discutimos la posibilidad de dejarlos ganar para que se largaran ya. No llegamos a nada y regresamos al campo de juego bien encrespados y recelosos. No podíamos rajarnos porque quedaríamos como unos cobardes. Era como crearse fama de soplón en la cárcel.
LAS ORILLAS DEL CAMPO de juego estaban atascadas de espectadores. Por ahí llegaba una brisilla olorosa a mota. En general la afición la pasaba bien gracias a las cervezas. Eran dos tiempos de veinte minutos. No había goles de campo y el punto extra se obtenía por jugada y valía tres. Nos tocó recibir la patada de salida. Era otra oportunidad para que los Pánzer nos golpearan a sus anchas. Había que contraer el cuerpo, aflojarlo en el momento justo y afianzarse en el suelo como gladiadores con escudo ante el embate de unos rinocerontes. Bajo el ruido infernal de una grabadora enorme que intercalaba heavy metal con high energy de Polymarchs, la patada de salida llegó hasta donde yo estaba en las diagonales. Levanté el brazo izquierdo para indicar que sería recepción libre e iniciamos la ofensiva en la yarda veinte, que en realidad era la diez. La estrategia era de pases cortos a la banda para salir del campo y evitar golpeo, ser alcanzados por atrás o de lado y recibir una tacleada, que por otra parte estaba prohibido, pero a los Pánzers les valía madre y el réferi no se iba a atrever a castigarlos. Así nos fuimos intercambiando el balón sin anotar, poco a poco aguantando los embates de los Pánzers, que se daban ánimos entre ellos gritándose mentadas de madre y regaños con insultos en todas las jugadas. En un tiempo fuera, Toño Pechos Chicos me pidió que le lanzara un pase rápido a medio campo, para de ahí tomar una banda y correr como ratero tanto como pudiera. Así lo hicimos, primero hice un engaño de carrera con Mogly y salí corriendo en curva hacia el lado contrario, donde lancé el pase. Pechos Chicos atrapó el balón y con su pierna coja corrió hasta alcanzar la orilla; fuera del campo fue alcanzado por un contrario que le tiró el antebrazo al cuello como si lo quisiera ahorcar. Cayeron al suelo de bulto pero Pechos Chicos no soltó el balón ni con el rinoceronte aplastándolo, que se paró como si nada. Pechos quedó tendido en el pavimento revolcándose de dolor, los Pánzers comenzaron a burlarse y se felicitaban chocando las palmas de la mano. Yo terminé en el suelo por enésima ocasión. Mogly se paró en la línea de golpeo y daba pasitos de un lado a otro como para elegir a quién mataría al terminar el juego. Lo menos que en realidad provocaba su mirada era desconfianza.
"Salí corriendo a hacer bola dentro de nuestra estampida de alfeñiques que intentaba partir en dos una avalancha de carne maciza... Los Pánzers nos fueron embarrando en el suelo uno a uno".
“A ver quién sigue”, gritó uno de los Pánzers estirando la voz con ese sonsonete que para entonces parecía salir de un cuerno. El árbitro detuvo el juego y reconvino a los Pánzers a jugar limpio. Se le fueron encima con insultos y amenazas, pero nuevamente su líder los calmó desde la zona de coucheo. Llevamos al Pechos a la sombra de un árbol cercano y dejamos que recuperara el aliento rodeado por nuestra porra, que ya para entonces estaba con ganas de armar la bronca. Volteé adonde estaba mi hermano y había desaparecido; cuando lo localicé a lo lejos, venía de regreso con sus amigos sin playeras y por su andar supe que traían puntas y navajas escondidas. El líder Pánzer gritó desde su zona de coucheo:
—No sean putos, vamos a seguir, ¿no que muy acá?
Reanudamos el partido y seguimos hacia el frente, aguantando los golpazos e intimidaciones verbales de los Pánzers. El Porleas entró a suplir a Pechos Chicos como si lo hubieran mandado a un reclusorio. El güero Chis se rifó partiéndose la madre en la línea de golpeo, tratando de evitar a duras penas que me aplastaran cuando yo lanzaba la bola. Chivatillo era demasiado ligero para golpearse en la línea contra los rivales y se la pasaba corriendo por pases largos que nunca recibía porque al fondo del campo lo estaba esperando un tipo que le llevaba al menos veinte kilos dispuestos a aplastar a nuestra ala abierta. Sirvió para cansar a su marcador pero ni así nos daba tiempo de lanzarle el balón a Chivatillo. Estábamos a unas treinta yardas de la anotación. Nos reunimos para planear la jugada y el Chis dijo con su voz ronca, de pacheco crónico:
—Recibes la bola y sales en chinga hacia la derecha como si fueras a correr por ese lado. Antes de cruzar la línea de golpeo te paras y me pasas el balón lateral, los demás me cubren en escudo por la izquierda para que yo corra la bola o se la lance al Porleas en la zona de anotación. Si no, a ver hasta dónde llego, estos puercos no nos van a chingar.
El Porleas, que por cobarde no había jugado, reviró:
—Cálmate, Chis. Mejor hay que dejar que intercepten y anoten, esos weyes son culeros, no vayan a traer cuete.
—Vamos a quedar como putos con toda la banda. Hay que seguir —dijo Mogly con mirada de loco. Quería a toda costa ser el héroe del juego.
El Porleas sudaba a chorros. Fue el encargado de centrar la bola. Maravilla, Barril y Chis, los más pesados, hacían de linieros, Mogly y Chivatillo se colocaron a los costados como receptores abiertos. Recibí la bola sin quitarle la vista al más chancho de los Pánzers, que amenazaba entrar hecho una furia. Salí veloz para el lado derecho y cerca de la orilla del campo me detuve y giré al lado contrario para dar un pase lateral por debajo del hombro a Mogly, que había desobedecido la estrategia y se regresó por el balón; caí al suelo de un manotazo en la cara que me abrió el labio. El Chis se improvisó como un primer escudo de protección y una vez que me incorporé, de inmediato salí corriendo a hacer bola dentro de nuestra estampida de alfeñiques que intentaba partir en dos una avalancha de carne maciza. Sentía el regusto salado de la sangre en la saliva. Los Pánzers nos fueron embarrando en el suelo uno a uno. El Chis corría casi al parejo de Mogly, cubriéndole el costado izquierdo; a puros quiebres de cintura y rodeando las líneas de golpeo, Mogly encontró un hueco por el centro del campo. Los Pánzers venían detrás y dos de ellos se le arrojaron de clavado al Chis para sacarlo del campo. Se oyó como si fardos de cemento cayeran en la cancha. Mogly conducía el balón a toda velocidad, con el rostro desencajado por una expresión de entre mofa y miedo, pues de frente tenía que esquivar a los dos últimos Pánzers que protegían un pase largo. Esperó hasta el último momento y cuando los rivales se le fueron encima para taclearlo de las piernas dio un salto descomunal; uno de los Pánzers alcanzó a jalarlo de una pierna pero Mogly cruzó la línea de anotación dándose un golpazo en el pavimento. Había caído de frente luego de trastabillar y apenas amortiguó el impacto con los antebrazos, mientras abrazaba firmemente el balón. Se quedó tirado boca arriba en el suelo, moviendo la cabeza de un lado a otro como si se negara a reunirse con Dios. Fuimos corriendo a abrazarlo y a celebrar el triunfo. Los Pánzers se gritaban entre ellos, furiosos y su porra se había metido al campo de juego para retar a golpes a los aficionados. Cuando llegué a felicitar a Mogly me di cuenta de que le brotaba sangre de la nariz, que traía la playera rota del hombro izquierdo y piel en carne viva por todas partes, como si se hubiera quemado.
Se acercó la multitud de mirones, achispados y asoleados alrededor de Mogly. Me salí del tumulto para ver qué ocurría en el medio campo.
LOS PÁNZERS ESTABAN organizándose para darnos en la madre. Al poco llegó gritando el líder; para entonces me enteré que lo llamaban Toby. Algo les dijo a sus jugadores, señalándolos con el índice en tono más de amenaza que de regaño y poco a poco se tranquilizaron sin quitarnos la vista de encima. Toby se acercó, a mi espalda estaba Mogly, el resto del equipo y la nutrida bola de mirones. Todos alertas por lo que pudiera venir.
—Pinches changos, de todo chillan. Vayan por la revancha allá donde vivimos la próxima semana, a ver si es cierto que muy acá. Neta, nos ganaron de cagada.
—¿No se quedan a la premiación? —pregunté, con cortesía fingida para evadir el reto.
—Puras mamadas, métanse su trofeo por el culo, bola de vergueros —respondió echando el pecho para adelante como un grotesco reptil y fue a reunirse con los suyos, que discutían a gritos otra vez.
Richard y su banda los vigilaban a lo lejos y discretamente su comparsa, el Pescado, siguió a los Pánzers en su ruta de salida de Infiernavit. Mogly se levantó atolondrado y no se preocupó en limpiar la sangre que escurría por su nariz. Caminando a la Raphael sin soltar el balón, fue adonde yo me había reunido con los árbitros para comentar las incidencias del juego antes de que organizaran la ceremonia de premiación, que no era otra cosa que ponernos bien borrachos, abrazados del trofeo, comentando hasta la madrugada cada detalle del partido.
—¿Como me vieron? —preguntó Mogly soltando la risilla de chulo que usaba para ligar. Traía el labio superior hinchado por el golpazo.
Nadie respondió. Aproveché para anunciar mi retiro del emparrillado. De ahí en adelante el Super Tazón dejó de interesarme por completo.
-
Liga MX: Asesinos de la hermana de Carlos Salcedo confiesan toda la verdad; ¿en qué involucran al futbolista?
-
¿'El Mayo Zambada' fue traicionado por el hijo de El Chapo y lo entregó? Esto dice WSJ
-
Filtran supuesto VIDEO del momento de la detención de 'El Mayo' Zambada
-
¿Qué es Briggitte Bozzo de Laura Bozzo? Te contamos si existe un parentesco entre ellas
-
La entrega de Ismael El Mayo Zambada

