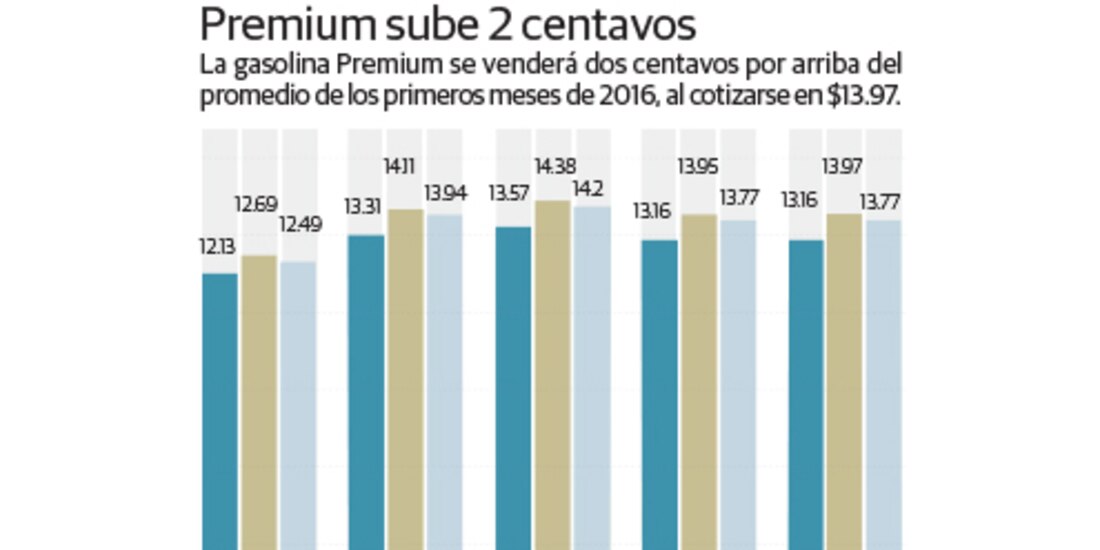Hace aproximadamente doce años me quedé de ver en el centro de Tlalpan con Armando Jiménez, autor del libro Picardía Mexicana, que se ha reeditado 130 veces. Erudito de ese género impar que es el albur, cronista de antros y tugurios, conversador infinito y él mismo personaje singular de una ciudad rica en tipos y fenotipos, el famoso “Gallito Inglés” me esperaba sentado en la barra de la cantina La Jalisciense.
Yo conocía bien el lugar porque era vecino de Tlalpan y a veces lo visitaba, procurando sentarme en una mesita del fondo para leer y escribir a gusto, sintiéndome una especie de Malcolm Lowry meets Ramón López Velarde. Sabía que La Jalisciense era un “bebedero” frecuentado por Renato Leduc, autor de esa joya de la poesía obscena titulada “Prometeo sifilítico”. Sabía, también, que el dueño del local se llamaba Don Fernando Fernández y que él mismo solía atender detrás de la barra, dispuesto a conversar e intercambiar anécdotas con quien se dejara. Otra cosa sabía: que Armando Jiménez era un parroquiano habitual. Así que un día conseguí sus datos y le propuse entrevistarlo en su abrevadero favorito.
–Don Armando, ¿cómo está?, qué gusto, soy Julio Trujillo.
–Uy, tu apellido rima con…
–Ya sé, ya sé, y usted es el campeón del albur.
–No creas: sé todo sobre el tema pero soy mal alburero. Y tutéame, que me haces sentir viejo. Viejos, los cerros, ¡y ni quien diga nada!
Nos reímos y comenzamos una plática que terminaría tres horas después.
Armando Jiménez tenía el pelo tan blanco que azuleaba, canas muy envidiables para mi gusto, como las de Rufino Tamayo o Alí Chumacero.
Canas totales, sin medias tintas (literalmente). Mientras yo veía su pelo blanquísimo, él hablaba: era un conversador natural y la entrevista rápidamente desbordó sus límites. Me contó sobre la falta que le hacían a la ciudad de México más cronistas como él, es decir paseantes que gastaran sus suelas recorriéndola de pe a pa, conociendo de primera mano sus locales, cabarets, pulquerías (las pocas que quedaban), billares, etc. Insistía en que “hay que escribir la crónica para los habitantes de la capirucha, no para sus escritores, con un estilo sencillo y sabroso que todos entiendan, incluso con albures y mentadas”. Me contó sobre el esfuerzo descomunal que le había costado la investigación y redacción de su más reciente título: Sitios de rompe y rasga en la Ciudad de México. Lo traía, recién salido del horno, orgullosamente bajo el brazo. “Es sobre salones de baile, cabarets, billares y teatros”, me dijo, “y nomás que descanse un poco voy a escribir otro sobre cantinas, pulquerías, hoteles de paso, calles y sitios de prostitución y hasta cárceles”. Me dedicó el libro y me lo dio. “Ahí cuento anécdotas que si no quedaran registradas se perderían en el olvido”. “¿Cómo cuáles?”, le pregunté. Y procedió a contarme un rosario de historias acontecidas en lugares que ya no existen, como la del incendio en el “Casino Royal” en 1980. Ahí fueron Víctor Rodríguez Becerra y unos amigos “a fin de correrse una juerga inolvidable”. A las tres de la madrugada, ya muy borrachos, los amigotes pidieron la cuenta. Al recibirla, protestaron por alguna razón (al parecer, el centro nocturno se caracterizaba por inflar las cuentas) y se negaron a pagarla. Acudieron a la mesa unos sacaborrachos y “convencieron” al grupo de pagar e irse. Pero Rodríguez Becerra, convertido en Mr. Hyde por el alcohol, decidió que la cosa no iba a quedar ahí. Fue a su coche, tomó un garrafón con gasolina y regresó al club. Sin que nadie lo viera, roció la alfombra de la escalera y arrojó un cerillo. La alfombra prendió en un instante y las llamas alcanzaron cortinas, puertas y muebles. La salida de emergencia estaba bloqueada y aquello se convirtió en una trampa infernal. Los bomberos pudieron apagar el fuego a las 8:30 de la mañana. Saldo: 12 muertos. Rodríguez Becerra estaba tan borracho que no huyó: se había quedado ahí, o disfrutando su venganza o congelado de terror ante lo que había provocado. Lo capturaron varios empleados del local y sólo la policía lo salvó del linchamiento.
Así, entre una historia y otra, pasaron los minutos y las horas. Me despedí del cronista como si me despidiera de un viejo amigo. En la dedicatoria de su libro, Armando Jiménez había escrito estos versos: “Cuídate de los toros por delante, / de las mulas por detrás / y de los perros por los lados, / pero de los periodistas chingados / cuídate por delante, por detrás / y por todos los lados”.
Armando Jiménez falleció el pasado 2 de julio. Estas líneas son para recordarlo.