La lengua y la cultura definen nuestro horizonte. Los diccionarios hacen un esfuerzo admirable por contener y organizar la descripción más o menos literal de la realidad que suponen las palabras. Necesitamos nombrar la lluvia y el sol, la rosa y el mar, el amor o el odio, para orientarnos en el mundo que habitamos y comunicarnos con los demás habitantes de ese mundo. Pero el más o menos de la realidad se nutre de matices o distancias que dependen de la experiencia individual, los tejidos sociales profundos, las coyunturas históricas, los acentos y las situaciones geográficas. Por eso decir palabras para comunicar mensajes superficiales no es lo mismo que comunicarse como seres humanos, porque tampoco es lo mismo comunicarse que entenderse o reconocerse. Pensar en el lenguaje supone preguntarse qué cabe en las palabras. De ahí que la relación entre la sociedad, la cultura, la comunicación y las palabras sea una cuestión prioritaria tanto para los lingüistas como para los escritores.
Bruno Camus Bergareche, Ángeles Carrasco Gutiérrez, Laura González López y Margot Vivanco Gefaell se preguntaron en un libro ¿Para qué servimos los lingüistas? (2024). Con la intención de ofrecer una respuesta amplia eligieron algunas de las voces académicas más prestigiosas para hablar sobre la gramática, la semántica, la lexicografía, la pragmática, la historia y la enseñanza de la lengua.

José Luis Mendívil recordó en su entrevista una afirmación del filósofo Bertrand Russell cuando trataba las diferencias entre la comunicación de los animales y la de los seres humanos: “Por muy elocuentemente que ladre un perro, nunca podrá decirnos que sus padres eran pobres, pero honrados” (2024, p. 21).

Gratitud
Pertenecemos a una comunidad, nos hacemos en ella a través del lenguaje, somos memoria, y por eso en las palabras caben muchas cosas. La exactitud a la que aspira un diccionario sabe bien que debe concebirse como el punto de partida de una realidad abierta a los contenidos y las emociones matizadas. Es también lo que reconoce el escritor Horacio Castellanos Moya a la hora de buscar su identidad personal y comprender la unidad y la diversidad de su idioma. Supo presentarse a sí mismo en La metamorfosis del sabueso (2023). Después de reconocer que su formación depende de experiencias vividas en Honduras, El Salvador, México y Guatemala, se pregunta: “¿Dónde pertenezco, entonces? ¿Cuál es el cimiento de mi identidad como hombre y como escritor? La única respuesta que se me ocurre es esta: la memoria” (p. 23). Y la memoria resulta inseparable de la lengua. Por eso añade poco después:
Decía Elias Canetti que él entró como un huésped en la lengua alemana, que agradecía a su lengua el haberlo acogido y que la consideraba su patria. Somos la lengua en la que escribimos. Mis particularidades geográficas, históricas y privadas son esenciales, pero más esencial es aún la lengua en la que escribo. Soy un escritor en lengua castellana; es la definición que me gusta (Castellanos Moya, 2023, p. 25).
Hacer literatura es un buen modo de comprender lo que existe bajo las fechas, los acontecimientos históricos, las teorías sociales y las palabras. Ese hacernos por dentro que encarna la literatura supone un indicio clave, vivido en la primera persona de un autor o un lector, a la hora de reafirmar los vínculos entre la lengua y la cultura. Ocurre también así
de forma cotidiana en el interior de cada hablante de una lengua. Y la cultura no es un espacio de élite; es el lugar en el que vivimos, la atmósfera que nos contiene, como analizó Antonio Monegal Brancós en Como el aire que respiramos: el sentido de la cultura (2022). La cultura sirve, por ejemplo, para entender la transformación lírica que supuso la poética de Garcilaso en el siglo XVI, pero también el éxito del reguetón de Daddy Yankee en La Habana a principios del siglo XX: “¡Duro, duro! A ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina”. El reconocido desapego de Leonardo Padura ante el éxito del reguetón parece inseparable del malestar que siente por los problemas económicos y sociales cubanos, la carrera de obstáculos que soporta su país desde el hundimiento de la Unión Soviética y el confinamiento posterior decretado por Estados Unidos. En “El reguetón de La Habana”, ensayo incluido en su libro Agua por todas partes (2019), Padura siente que “el sonido dominante de esa música plástica y machacona, de letras agresivas y soeces”, una música que agrede desde las casas de los vecinos, las cafeterías o las tiendas, sintetiza “un modo habanero de asumir y expresar la vida contemporánea”, un modo de asumir la lascivia, la enajenación, el aturdimiento y la pendencia (p. 31). Se trata de una inercia que sirve también para llenar de contenido diario y doméstico verbos como inventar, resolver y luchar (p. 35).
El aire que respiramos, la cultura, no sólo pesa en las palabras cuando se escribe o se habla, sino también en la meditación sobre las relaciones que mantenemos con las palabras al escribir o al hablar. Al poeta Juan Ramón Jiménez le gustaba tomar distancia ante las coyunturas de la vida. Esa distancia legitimó una apuesta poética en la que ser creativo suponía la búsqueda de una seguridad conceptual fundada en la exactitud de las palabras. Fue un deseo teórico y ambicioso. Es memorable su poema incluido en 1918 en Eternidades (Jiménez, 2008):
¡Intelijencia, dame
el nombre esacto de las cosas!
Que mi palabra sea
la cosa misma,
creada por mi alma nuevamente.
Que por mí vayan todos
los que no las conocen, a las cosas;
que por mí vayan todos
los que ya las olvidan, a las cosas; que por mí vayan todos
los mismos que las aman, a las cosas...
¡Intelijencia, dame
el nombre exacto, y tuyo,
y suyo, y mío, de las cosas!
LOS FILÓLOGOS LO SABEN IGUAL QUE LOS CREADORES QUE INDAGAN EN LA EMOCIÓN Y LA MEMORIA. CABEN MUCHAS COSAS EN LAS PALABRAS. APOSTAR POR LA EXACTITUD ES UN DESEO QUE LIMITA LA REALIDAD O QUE PUEDE IMPEDIR UNA INDAGACIÓN
Con su ortografía personal y su unión de la poesía y la inteligencia, las palabras de Juan Ramón buscaban en un momento preciso el nombre exacto de las cosas. La historia de la literatura nos enseña que es demasiado simple acomodarse a opiniones sin conflicto. La cultura sirve para buscar respuestas, pero no en la negación de los conflictos, sino en su interpretación humana. ¿Quiere imponer esta exactitud de Juan Ramón un modo elitista de separarse de la historia? El poeta se formó a finales del siglo XIX en un país en crisis. La España real se había separado de la España oficial. La confianza en la política cortesana estaba rota. Miguel de Unamuno aconsejó entonces que quien quisiera comprometerse con la sociedad, en vez de militar en los partidos convencionales, se convirtiese en un buen profesional. Hacían falta buenos médicos, profesores, abogados, electricistas, mecánicos... y poetas. Juan Ramón pensó que ser un buen profesional de la poesía era encerrarse en su casa y buscar el nombre exacto de las cosas. No dejó de ser un compromiso con la historia, y por eso no resultó extraño que en la hora trágica de 1936 supiese estar donde debía situar su compromiso. Fue comprometida su manera de buscar la exactitud, el orden de la vida, frente a una realidad desordenada que podía acomodarse al sinsentido bajo una tradición romántica. La quiebra de la subjetividad ilustrada había permitido una nueva sacralización de las palabras. Porque las palabras y las historias van juntas y pueden, por ejemplo, sacralizarse, con una defensa social o literaria del irracionalismo. A la hora de elegir una tradición, siempre es cómodo volver al mundo de las supersticiones religiosas. Eduardo Galeano, en Las palabras andantes (1993), recuerda un mundo de historias nocturnas:
En Haití, no se puede contar cuentos durante el día. Quien cuenta de día merece la desgracia: la montaña le arrojará una pedrada a la cabeza, su madre sólo podrá caminar a cuatro patas. Los cuentos se cuentan en la noche, porque en la noche vive lo sagrado, y quien sabe contar cuenta sabiendo que el nombre es la cosa que el nombre nombra (p. 21).

Aquí las palabras guardan un mundo sagrado, superior al ser humano, que se funda y nombra en la noche. Lo divino define la esencia.
En estas cuestiones de palabras, sustituir la divinidad por la exactitud de la razón parece complicado. Juan Ramón Jiménez eligió escribir en el día. Pero sus razones no dejaban de ser muy difíciles de llevar a cabo, porque la exactitud se lleva mal con las palabras. Los filólogos lo saben igual que los creadores que indagan en la emoción y la memoria. Caben muchas cosas en las palabras. Apostar por la exactitud es un deseo que limita la realidad o que puede impedir una indagación, no ya en el paisaje que se mira de día o de noche, sino en el mundo que se vive en el interior de la propia subjetividad. No hace falta vivir lo sagrado, basta con sentir el cuerpo. La escritora argentina Eugenia Almeida se interesa por el lenguaje secreto del que estamos hechos y asume reflexiones como ésta en su libro Inundación (2019):
Escribir es abandonarse al territorio de las fronteras... Escribir implica detenerse en esa zona turbia de lo no definido. Es incómodo, es revelador y es definitivo: deja en el cuerpo la marca de haber permanecido allí donde sólo deberíamos haber seguido caminando (p. 95).
Las palabras tienen historia porque la comunicación supone un diálogo en el que el hablante se dirige al que oye en un contexto. Por importante que sea, la variedad geográfica de un idioma como el nuestro, con casi 500 millones de hablantes nativos y muchos kilómetros entre las sílabas, es sólo un elemento a tener en cuenta. La unidad teje sus vínculos en los latidos de la diversidad. Pero después juegan sus cartas las historias personales y el pasado individual o colectivo que ofrece un sedimento, algo que existe en el habla diaria y que alcanza un papel definitivo en la literatura. El Diccionario de la lengua española define la lluvia como “agua que cae de las nubes”. Así es, pero enseguida debe abrir el uso de la palabra: “abundancia o gran cantidad”. Los ejemplos son expresiones como “lluvia de críticas” o “lluvia de pedradas”, esas que según Galeano le lanzan en Haití a los que quieren contar fuera de la noche. La realidad, además, se multiplica en
la experiencia particular de cada uno de los hablantes. Si leemos a Borges, nos encontramos en El hacedor (1960) con un poema titulado “La lluvia” (2011, p. 125), y comprendemos que la lluvia es una cosa que sucede en el pasado, porque aparte de producirse como un fenómeno atmosférico ocurre como un acontecimiento humano en el que las experiencias y los recuerdos juegan un papel más íntimo que la evaporación del agua y las nubes que se rompen en el cielo:
Bruscamente la tarde se ha aclarado
porque ya cae la lluvia minuciosa.
Cae y cayó. La lluvia es una cosa
que sin duda sucede en el pasado.
Quien la oye caer ha recobrado
el tiempo en que...
En la lluvia cabe el agua del cielo, una antigua tarde de lluvia, una casa familiar, un patio, unas plantas mojadas, el tiempo que pasa y la conciencia de la muerte. Y las palabras no significan lo mismo para todos los que ven una misma lluvia. La lluvia que cae hoy contiene en su presente la lluvia que cayó en el pasado. La literatura tiene entonces que replantearse el sentido de la exactitud a la hora de pedirle ayuda a la inteligencia. Para que funcione el poema, para que funcione el tuyo, el suyo y el mío de las cosas, más que una identidad cerrada es conveniente un reconocimiento del otro, un saber de lo ajeno en lo propio: el que lee o escucha tiene su propia historia y sus propios recuerdos. En los procesos de la escritura, y en la conversación, dar entrada al otro es tan importante como saber estar en uno mismo. De ese modo se conforma el nosotros, y el lenguaje propicia un diálogo, un entenderse. A partir de aquí los procesos pueden ser diferentes. La dinámica literaria intenta que tengan cabida en el espacio público del poema, entendido como una elaboración lírica de la hospitalidad, las experiencias del otro. Se extreman así las necesidades que se dan en todo diálogo que busque el entendimiento. Saber ponerse, digo, es tan importante como saber dejar hueco para que el lector se sienta como en su casa, o en su lluvia, o en sus recuerdos familiares.
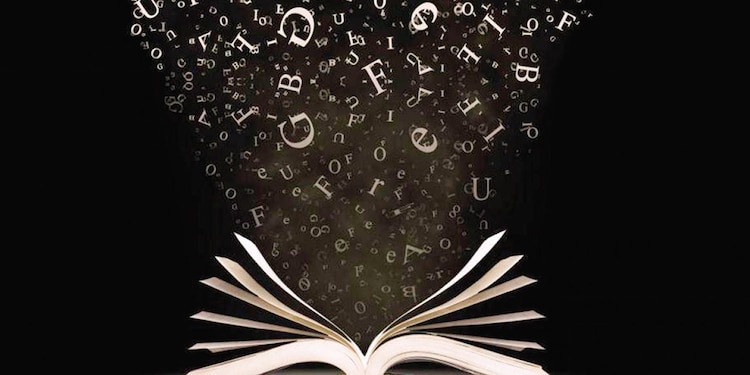
El novelista español Fernando Aramburu acaba de publicar la novela El niño (2024), la historia de una desgracia en un colegio del País Vasco. Junto al argumento, haciéndose parte de él, ha incluido fragmentos en los que el texto reflexiona sobre sí mismo, como suelen reflexionar los escritores al escribir. Hay constancia de lo que se dice, lo que conviene callar, el efecto que puede producir una situación en la imagen de un personaje, la posible reacción de un lector. Hay que cuidarse de la ingenuidad, la cursilería, el patetismo, las carencias y los excesos. El hecho literario es la mejor metáfora del contrato social, porque lleva al extremo los mecanismos de la conversación.
Por eso enseñar un idioma es más que enseñar un vocabulario. La lengua es inseparable de la cultura. Dialogar es un proceso de conocimiento en el que saber es a la vez sabernos, situarnos en las distancias y los puntos de encuentro. Conforme avanza el conocimiento de las palabras que permiten comunicarnos, la literatura sirve para ampliar el proceso, nos ayuda a reconocernos en un ámbito común en el que el tiempo histórico colectivo es tan importante como la experiencia particularizada. La palabra lluvia devolvía a Borges el recuerdo de su padre, y los verbos inventar y resolver situaban a Padura en la vida diaria de su ciudad. Claudia Piñeiro, en Escribir un silencio (2024), recuerda como una enfermedad, el COVID, entró de pronto en el interior de las palabras, matizando en nuestra intimidad el significado de aislamiento, distancia, positivo, conviviente, camas, saturar, zoom, altas o cepas. En medio del aislamiento, rodeados de falsos positivos, positivos verdaderos, carencias, silencios y muertes, Claudia Piñeiro se acogió a la literatura y buscó una esperanza en el oráculo de las palabras:
lo que augura un oráculo siempre necesita ser traducido por medio de palabras. La palabra es la luz de aquella estrella que aún nos llega. Y quizá no advertimos su presencia porque se nos hace presente por caminos demasiado cotidianos: un mensaje de whatsapp, pasteas en las redes, saludos virtuales, un concierto, una lectura de textos (2024, p. 173).
LA LENGUA ES INSEPARABLE DE LA CULTURA. DIALOGAR ES UN PROCESO DE CONOCIMIENTO EN EL QUE SABER ES A LA VEZ SABERNOS, SITUARNOS EN LAS DISTANCIAS Y LOS PUNTOS DE ENCUENTRO
La alta y la baja cultura forman una realidad mezclada. Lo más cercano, lo que nos hace, lo que forma parte de nuestro propio cuerpo, la lengua, nos permite entendernos con la vida cotidiana, interrogarnos sobre ella y sobre nosotros mismos, sentir la discrepancia y acceder al nosotros en el que se produce nuestra existencia. El significado se abre como una planta que crece en el exterior de las conversaciones, dentro y fuera de los libros, pero enraizada en lo más íntimo de nuestra memoria. Por eso la palabra lluvia está bien recogida en el diccionario, pero salta fuera de él y busca los rincones más secretos en los que el agua cae del cielo y de la memoria, igual que la luz de una estrella. Yo pasaba largas horas de las noches de verano con mi padre, en la terraza de una casa de Granada, tumbados en una manta, dedicados a mirar, contar, imaginar caminos, a través de las estrellas. Tiene razón el diccionario cuando nos explica que llamamos estrella a “cada uno de los cuerpos celestes que brillan en la noche con luz propia”. Pero la fuerza del lenguaje, en la comunicación y la literatura, se funda en que después la palabra puede moverse en la memoria de cada uno de los hablantes. El mismo diccionario tiene que explicar también, para hacerse vida humana, que una estrella ha aprendido con los viajeros a significar destino, “tener buena estrella”, o a iluminar a la “persona que sobresale extraordinariamente en su profesión”. Y desde ahí ninguna recopilación podrá ponerle puertas al campo de la poesía, algo que intuye incluso el mismo diccionario porque la frase “que brillan en la noche con luz propia” no deja de ser un buen endecasílabo.

