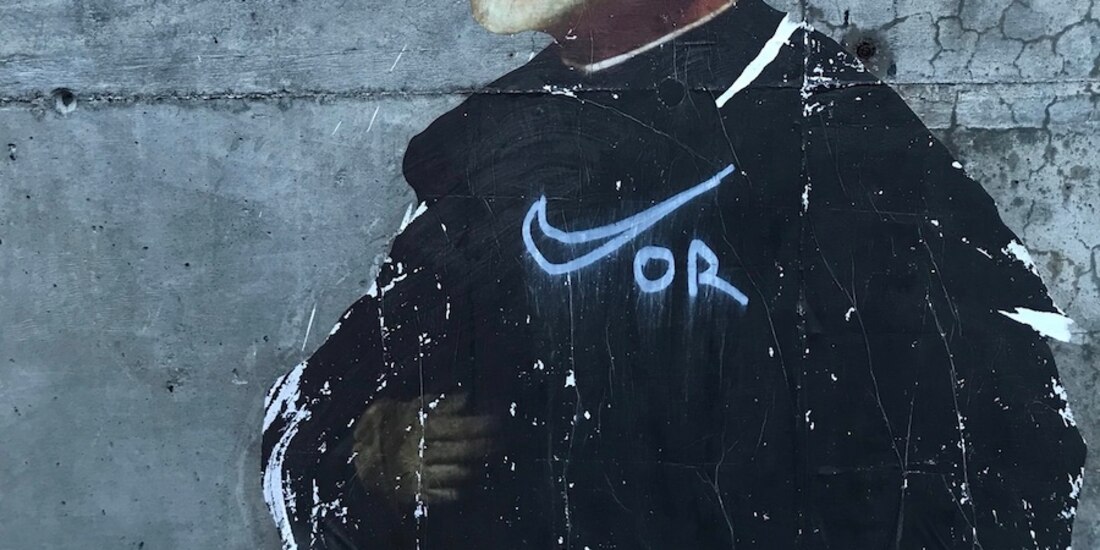En 1861, cuarenta años después de la consumación de la Independencia y a poco más de cincuenta de la abolición de la esclavitud en México, en las aguas de Sisal, Yucatán, se hundía La Unión. Era un barco esclavista de la empresa española Zangroniz Hermanos y Compañía, que a partir de 1855 traficaba con mayas, llevándoles de la Península de Yucatán a Cuba. El descubrimiento de los restos de este navío por parte de los investigadores de la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia pone de relieve una realidad a la que aún nos cuesta mucho trabajo enfrentarnos: tenemos un pasado colonial y debemos ocuparnos de él. Hoy que estamos tan cerca del Día de la Raza vale la pena reflexionar sobre qué dicen estos vestigios de ese capítulo de nuestra historia.
EL HALLAZGO, llevado a cabo en 2017 y presentado el 15 de septiembre pasado, es a todas luces estremecedor, pues nos habla de un momento lastimoso dentro de una larga cronología de injusticias hacia los pueblos indígenas de nuestro país. En 1855, la Península seguía inmersa en la llamada Guerra de Castas, conflicto iniciado en 1847 con el levantamiento de la población maya contra los abusos de criollos y blancos. Este contexto evidentemente fue aprovechado para tomar cautivos a indígenas y embarcarlos hacia el Caribe en calidad de esclavos. Tan sólo a través de La Unión se traficaban entre 25 y 30 mayas al mes; de acuerdo con los investigadores Abiud Pizá y Gabriel León, cada individuo era vendido por 25 pesos a los intermediarios y estos, a su vez, lo revendían hasta por 160. Añado una suposición quizá apresurada, pero no improbable: el hecho de que éste sea el primer barco de esclavos mayas del que se tiene noticia no significa que haya sido el único.
En la historia de la esclavitud en México, constantemente se nos reitera que durante el virreinato ésta era una condición reservada para la población de origen africano, pero que de ninguna manera se permitía el trabajo forzado de indígenas, como si eso de alguna forma lo justificara. Basta con revisar las condiciones a las que estaban sometidos los indígenas yucatecos, y que precisamente llevaron a la Guerra de Castas, para comprobar que, en realidad, la situación no era tan favorable para ellos como se ha insistido. Lo cierto es que tanto los cincuenta años de conflicto en la Península como el hallazgo en cuestión demuestran que la Independencia hizo poco por cambiar su situación —en gran medida debido a la lejanía entre Yucatán y la capital. Pero la trascendencia de este descubrimiento va más allá: abre un nuevo camino hacia la investigación sobre la esclavitud en México, del que aún queda un gran trecho por andar y que nos obliga a replantear nuestra mirada en torno a ese abominable pasado. Es decir, lo que la presencia de este barco en aguas yucatecas subraya es que en el México independiente se siguió perpetuando el mismo sistema racista del colonialismo europeo y, como bien lo ha señalado el historiador Federico Navarrete, su huella sigue muy presente hasta nuestros días.
Si bien entiendo la dificultad de ofrecer respuesta a un problema tan complejo, estoy convencida de que es necesario descolonizar calles y museos
A LA REVELACIÓN que supone el descubrimiento de La Unión para la historiografía se suma el contexto en el que se da a conocer. No es necesario recordar aquí lo que significó el asesinato de George Floyd para el debate sobre el enaltecimiento del colonialismo y la esclavitud a través de los monumentos públicos y las obras expuestas en museos, pero sí habría que resaltar el rezago —y la resistencia— que hay en México sobre ese tema. Mientras instituciones europeas y estadunidenses han iniciado interesantes procesos de reflexión sobre el vínculo del colonialismo con sus colecciones, replanteando sus discursos curatoriales y corrigiendo sus cedularios, en nuestros museos se exhiben piezas como cuadros de castas y álbumes de tipos sin ningún reconocimiento abierto y explícito al racismo que subyace esas representaciones de las etnias de la Nueva España y el México decimonónico. Tampoco se ha hecho mucho por contextualizar la presencia de personajes como Cristóbal Colón en nuestro espacio público.
Por supuesto que no estoy proponiendo que salga ahora mismo una turba enardecida a tirar esos monumentos —aunque puedo entender lo catártico que sería—, pero me parece que el tema no ha sido tratado con suficiente seriedad. Si bien entiendo la dificultad de ofrecer respuesta a un problema tan complejo, estoy convencida de que es necesario comenzar a descolonizar nuestras calles y museos. Abramos el debate sobre las implicaciones de los cuadros de castas, pero también preguntémonos por qué los Indios Verdes fueron exiliados a los márgenes de la ciudad; expliquemos por qué fue pertinente en su tiempo erigir un monumento a Colón y por qué hoy en día ya no lo es, pero también discutamos la necesidad de crear nuevos memoriales a las poblaciones esclavizadas e históricamente oprimidas. No es que no haya ejemplos de estos ejercicios en México: ahí está la placa que contextualiza la estatua ecuestre de Carlos IV y también la resignificación que se hizo del Monumento a la Madre. Lo que hace falta es voluntad y un mayor reconocimiento a la importancia de estos esfuerzos.
BASTA VER cómo el Museo Británico ha desarrollado un recorrido de su colección a partir del comercio esclavista o el Rijksmuseum de los Países Bajos está cambiando los nombres de sus salas y señalando en sus cédulas las piezas que fueron saqueadas, para darnos cuenta de que el colonialismo permea nuestras obras de arte e instituciones culturales. Sin embargo, en México parece ser tabú siquiera proponer que se tenga una discusión sobre el tema o se deje algún testimonio que dé cuenta de ello. Por otro lado, de pronto pareciera que ese ímpetu por eliminar cualquier rastro de esos episodios dolorosos de la historia es un intento por borrar ese pasado e, incluso, de higienizarlo. Ése tampoco debe ser el camino. En realidad, se trata de hacer todo lo contrario: debemos admitir lo ominoso que fue y, en nuestro caso, tenemos que aceptar que el haber sido colonia no nos exime de ser colonialistas.