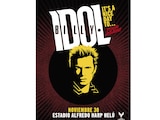Estamos acostumbrados a que el cuento funcione según la sentencia de Julio Cortázar: una narración breve que gana por nocaut, es decir, fulmina al lector con un final imprevisto o mantiene la tensión de la primera a la última línea. Fórmulas y estilos varían, pero el cuento se pensó y escribió por largo tiempo como una historia sostenida por una anécdota. Curioso, el mismo Cortázar —al menos en buena parte de sus textos— no sigue su recomendación. Uno de sus cuentos más recordados, “El perseguidor”, no tiene la estructura clásica: su único anclaje es el retrato del protagonista y las acciones que van y vienen, imitando las improvisaciones de una banda de jazz. John Cheever (1912-1982), autor que ha ganado lectores a través del tiempo, también se rebeló contra la concepción tradicional del cuento y escribió historias que rehúyen el golpe de efecto y entregan perfiles, acciones cotidianas que funcionan por acumulación y no por develar una incógnita escondida entre la historia.
Caraver y Chéjov
Un autor emerge cuando se habla de Cheever y sus cuentos: Raymond Carver. A menudo se comparan sus biografías, sus intereses e, incluso, la suerte editorial que han tenido en México y América Latina. Carver, autor de culto desde hace años, es difundido por la editorial española Anagrama. Cheever, por su parte, ha sido comercializado a cuentagotas: una novela como Crónica de los Wapshot, publicada por el entonces Conaculta, fue uno de los pocos títulos disponibles en el país. En 2018 llegó a México la traducción de una gran parte de sus cuentos publicados por Random House, con un texto adicional de Rodrigo Fresán.
Más allá del manejo editorial de ambos autores, existen diferencias en sus apuestas literarias. Ambos, a primera vista, narran los entretelones de la vida en Estados Unidos, recurren a una prosa directa, cercana a lo coloquial, eficaz para narrar situaciones realistas. Sin embargo, si Carver centra sus historias en la clase media y marginal, Cheever se adentra en las familias de los suburbios de la costa este, en los años cincuenta y sesenta. Por eso la narrativa carveriana rezuma crudeza; la de Cheever es más sutil y, de alguna forma, ofrece esperanza dentro de la derrota: siempre es posible un nuevo comienzo. Por supuesto, Carver no es la única referencia para hablar de Cheever y tendría que hacerse una lista de narradores estadunidenses que practicaron el cuento en la segunda mitad del siglo XX. Están los conocidos Bellow, Salinger o Capote, hasta autores que siguen —al menos en español— siendo poco leídos, como Erskine Caldwell o Flannery O’Connor. Todos usaron el cuento como un laboratorio de personajes de la sociedad norteamericana.
Cheever fue prolífico. Decenas de cuentos forman parte de una obra que funciona como una sola y gran historia, un mural conformado por textos que parecen variaciones de un mismo tema. Un primer nivel de análisis es el social. En los relatos se aprecia un telón de fondo común: el próspero país de la posguerra, que comenzó a extender su área de influencia y que disputaría, con la Unión Soviética, el control del mundo. En él encontramos el retrato de una sociedad cuyos miembros afortunados han capitalizado la expansión económica de esos años. Hay, casi siempre, la intervención de personajes cuyo estilo de vida se parece a lo que se promovía como el american way of life: grandes casas, vacaciones, automóviles último modelo, inversiones y, sobre todo, el consumo como indicador de estatus en un mundo que se volcaba hacia la apariencia. Gravitando alrededor hay otro grupo, un sector silencioso que no sale en las notas de sociales. Mayordomos, sirvientas, desempleados que tienen la esperanza de, al fin, conseguir el ascenso o el empleo que cambiará sus vidas, representan otra realidad que interactúa con la prosperidad de los anuncios de TV. Si los beats, por ejemplo, desmitificaron en la década de los cincuenta las promesas del progreso con libros que derrumbaban tabúes sexuales, además de describir el consumo de drogas, en Cheever podemos acompañar a los que se quedaron en el barco de la prosperidad, conformes con el paradigma marcado por el status quo.
Si se puede aplicar una idea para describir los cuentos de Cheever, es la referida por el italiano Alberto Moravia: una reunión de personajes y situaciones que intentan, desde el territorio del relato, capturar el espíritu de una época. Cheever es, al igual que Carver, heredero de cuentistas que transformaron el género, como Anton Chéjov. En ellos podemos encontrar cuentos sin foco, es decir, que no dependen del peso de una anécdota y que tienen, como único objetivo, describir una personalidad, o acciones que, en apariencia, no resuelven nada. El cuento clásico, en el que ocurre algo sorprendente, es sustituido en el siglo XX por textos que experimentan con la estructura o el lenguaje. En el caso de Cheever, la estructura es un territorio maleable en el que puede entrar casi cualquier situación que contribuya a dibujar un contexto: la llamada por teléfono quizás no anuncie un cambio radical para el personaje, pero contribuye a que nos hagamos una idea de él y empaticemos con su destino. Así, el cuento se funde con una de las vocaciones de la novela: abordar la psicología de un personaje, describir las calles de una ciudad, olvidar una escena determinante y a cambio sumergirse en su día a día. Por esta razón los cuentos de Cheever se regodean en detalles y en descripciones. “Adiós, hermano mío” ofrece un atisbo a la vida secreta de las familias. El autor presenta la escenografía feliz de la clase acomodada. En esa aparente tranquilidad se gesta el odio que permanece oculto durante años y se revela poco a poco hasta que explota por una situación irrelevante. En “La historia de Sutton Place”, el gancho que parece darle tensión a la trama —la desaparición de una niña— es sólo una catarsis, no un dilema que tenga que resolverse. Gran parte de ese cuento es una especie de crónica y un estudio minucioso de diferentes tipos de carácter. Cada personalidad es descrita a través de acciones que cobran sentido en la acumulación y no con un giro imprevisible. Por esta razón el interés recae en el personaje y en los dilemas humanos que representa.
"Cada personalidad es descrita a través de acciones que cobran sentido en la acumulación. El interés recae en el personaje y en los dilemas humanos que representa".
A través del tiempo
Hay otra cualidad en los cuentos de Cheever: su tono confesional. Más allá del uso de un narrador omnisciente o en primera persona, el autor brinda la impresión de asistir, tras bambalinas, a la vida privada de los personajes. En el cuento “Los Hartley”, al parecer el lector es representado por la camarera de un hostal en un centro de esquí; sin querer, escucha el amargo soliloquio de una clienta que se pregunta la razón por la cual está ahí. La mujer había llegado con su esposo y su hija, de vacaciones. Cheever deja claves que rompen la imagen idílica de una familia en un complejo turístico: la niña prefiere pasar el tiempo con el padre y la mujer siempre está distraída. No hay, en todo el cuento, una razón poderosa tras las grietas entre ellos. Después de un par de incidentes menores, la niña muere en un accidente. El autor describe la escena desapasionadamente. Consigna en pocas palabras lo que ocurre y enfila el texto a un final en el que vemos al matrimonio en su auto, atrás de la carroza funeraria de su hija. El clímax del cuento no es la muerte de la niña, es sólo la culminación de una serie de hechos en apariencia inocuos y que lentamente revelan su importancia.
Por esta razón, algunos lectores encuentran las narraciones de Cheever desprovistas de tensión. Hay que leer entrelíneas para conceder el mismo peso a todas las escenas. “Clementina” es un buen ejemplo: una mujer italiana, perteneciente a la clase trabajadora, viaja a Estados Unidos. Ahí se desempeña en las labores del hogar. Pronto conoce a un hombre mucho mayor que ella, quien le propone matrimonio. Esto, que se puede explicar en escasas líneas, es desarrollado con lentitud por Cheever. Cuando la mujer le anuncia a su patrón que se va a casar recibe la negativa a que continúe trabajando para él. Tiempo después, ya como mujer casada, se encuentra con él y, en medio de la charla, se entera de la muerte de su esposa. Si hay una especie de clímax en la historia es, precisamente, la confrontación con el hombre. Sin embargo, no hay una construcción anterior que apunte a esa escena como un punto de resolución. Sólo es una más de las etapas por las que pasa la mujer. Si entendemos esto quizás podríamos vincular este cuento —como tantos otros de Cheever— a una de las tesis más conocidas del argentino Ricardo Piglia sobre el artificio de la narrativa breve. Él refiere que hay cuentos que tienen un juego oculto tras la superficie. El lector lee una historia que es una especie de anzuelo. Sin embargo, las acciones cotidianas encubren algo más interesante. Por supuesto, no estamos hablando de símbolos obvios o, por el contrario, metáforas crípticas. En los cuentos de Cheever lo escondido es la vida de los personajes que se mueve en silencio a través del tiempo. Por eso la mayoría de sus historias se desarrollan en semanas enteras, meses o años. La cuentista canadiense Alice Munro, ganadora del Nobel en el 2013, escribe, al igual que Cheever, textos en continua expansión. Vidas enteras se describen en el espacio de quince o veinte páginas y hay cortes en el tiempo que funcionan como los capítulos de una novela en miniatura. El objetivo es narrar personajes más que anécdotas que definan, con un impacto, el destino de las historias.
Aliento novelístico
Existe otra vertiente en los cuentos de Cheever: Roma. En sus textos el relato se funde con la crónica e, incluso, el diario de viaje. A fines de 1956, el autor se fue a vivir con su familia a Italia, durante casi un año. Ya tenía dos hijos, Susie y Benjamin; el tercero nació en Roma. Esto se aprovecha porque su prosa sondea dentro de sí misma para no quedar en la superficie. “Un muchacho en Roma” es, quizás, uno de los ejemplos más acabados. El cuento es una novela de iniciación en miniatura. El asunto central es la vida de un chico estadunidense en Roma, sus amigos y, por supuesto, su particular visión del mundo. Él, como otros jóvenes de los cuentos de Cheever, comparte la visión desencantada de la vida. Esto no es simple coincidencia. Durante la vida del autor los personajes adolescentes —propotipos de Holden Caulfield— servían para hacer una crítica mordaz, aunque sutil, del mundo adulto. En el caso de los cuentos romanos de Cheever no hablamos de desheredados que recorren las calles italianas, sino de gente acomodada que busca, en una especie de autoexilio, respuestas a la vida carente de un sentido profundo.
Cheever hablaba de la dificultad para escribir novelas. Quizás el mercado le imponía una directriz que no estaba seguro de tomar. La narrativa de largo aliento, como se sabe, ganó importancia desde el siglo XIX. En el XX se volvió reina de los géneros y se transformó en producto de consumo masivo. En el caso de Cheever, el demonio de la escritura hacía que, una y otra vez, reincidiera en el cuento. En sus cartas, por cierto, también se advierte otra similitud con Carver: el tiempo disponible para escribir y su relación con algunos géneros. Carver, en la época de su De qué hablamos cuando hablamos de amor, aceptaba trabajos de todo tipo, por lo que disponía de pocas horas para la escritura. Los textos breves para revistas como The New Yorker le permitían tener dinero inmediato en lugar de sumergirse en un proyecto de años, con el riesgo de que no le redituara económicamente.
En Cheever se advierte la misma condición. La diferencia más notable con Carver es que, si tomamos en cuenta la extensión y estructura de sus relatos, podríamos decir que el aliento novelístico está disfrazado en la obra de Cheever. Si esto es correcto nos encontraríamos ante un género híbrido que captura lo mejor de los dos mundos: por un lado, el relato como visión microscópica que funciona como un fresco de la sociedad estadunidense media y alta; por otro, el germen novelístico que funda su poder en la exploración amplia de los personajes, que permite leer un retrato íntimo y des-esperanzado de los estadunidenses de la segunda mitad del siglo XX.
Gracias a esta extraña conjunción podemos leer a uno de los cuentistas más interesantes que ha dado la literatura norteamericana.