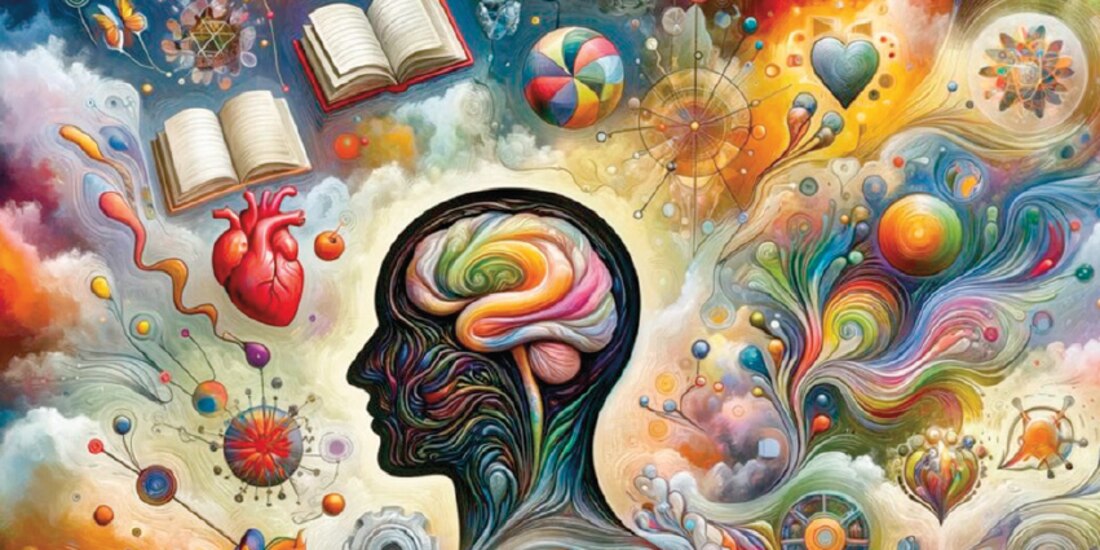En el principio, era el hambre. Nos revolvíamos a un lado y otro. Gruñíamos y aullábamos hundidos en el desespero. Lanzábamos el puño contra la tierra, abríamos la boca esperando que del aire necio viniese aquella solidez que nos calmase. La enfermedad sin nombre nacía en el hostil enigma de los intestinos. Ese era el odiado origen del desasosiego.
¿Cómo saber que a esas solas ansias debíamos el seguir viviendo? Sin el hambre despertándonos, habríamos muerto lenta y dulcemente. ¿De qué otro modo podía la naturaleza afianzar nuestra obediencia a su designio ciego de sobrevivir? Quien la ha padecido sin poder saciarla sabe que no hay acaso mayor prueba de nuestra pertenencia al reino natural que el hambre, esa avidez que por fortuna y por desgracia la razón no tiene modo de reprimir.
¿Cuándo aprendimos el idioma de la diaria enfermedad? Ese lenguaje nos volvió perentorio conjugar el verbo comer, o el verbo cazar, en tiempos distintos a los del presente eterno en que la vida habría venido sosteniéndose. Así, entre otras inercias, el hambre dio origen a la noción de futuro. Sentir hambre es abrirnos a la pregunta de qué será de nuestro cuerpo mañana en el mundo.
¿Fue así que nos empezamos a contar historias? Pues todo episodio en que hubo comida o hubo peligro debía ser rememorado para salir indemnes de los trances venideros en que habría comida o habría peligro. ¿Cuándo aprendimos la verdad de que nada de cuanto se narra es de veras pasado, pues todo suceso que se evoca vive en el cauce esquivo de lo latente?
SI CONTAR CUENTOS SE HALLA EN TODAS LAS CULTURAS Y ÉPOCAS, Y SI DESDE SU ORIGEN ESTE OFICIO HA SIDO ESENCIAL PARA SOBREVIVIR, LO OBVIO ES QUE NO SEA SÓLO UNA MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD O DE LA INTELIGENCIA
Si contar cuentos se halla en todas las culturas y épocas, y si desde su origen este oficio ha sido esencial para sobrevivir, lo obvio es que no sea sólo una manifestación de la voluntad o de la inteligencia. A partir de su semilla tan física en las entrañas del hambre, tan apegada a las urgencias del cuerpo y la especie, el relato está ligado a lo irracional que nos habita. Como observa Bruno Bettelheim en The Uses of Enchantment, la conexión espontánea que un niño o una niña tiene con los cuentos de hadas se debe a que la voz de sus padres o abuelos, al referir estas historias, de hecho se dirige a la cara oculta de la luna que es el inconsciente. Y quien parece estar alerta es nuestro sistema límbico, esa región abisal del cerebro que sin arbitraje del entendimiento legisla los renglones del hambre, el apetito sexual y la vida afectiva. Son los rubros que buscan nuestra supervivencia, y de la supervivencia suelen discurrir los cuentos tradicionales: niños que padecen hambre y huyen al bosque; niños expulsados por madrastras malvadas —esto es, figuras cercanas que niegan el afecto—; niños que encaran a lobos feroces o brujas que en la vida real serían enemigos, depredadores sexuales.
A ese territorio límbico se dirige la voz que nos recita historias. Por eso, la ficción nos estremece, despierta, embelesa, conmueve o incluso exaspera. Y por eso tantas obras deslumbrantes nos acompañan en la memoria del cuerpo a lo largo de los años y las décadas.
Si eso ocurre en un sentido —de la narración hacia quien la recibe—, también se da en el sentido inverso: de esas mismas honduras del ser humano emergen los primeros pálpitos de la imaginación que exigen encarnarse en relatos. Con el tiempo, con la terquedad en el oficio de escribir, he llegado a sospechar lo que ya otros de seguro han apuntado: que la imaginación no es una facultad del ser humano, como el raciocinio o la memoria; no es una destreza cuyo funcionamiento a voluntad se regule o con la práctica se eduque. La imaginación es la forma activa de la sensibilidad: se rige a sí misma, las fuentes de su ser residen en los pantanos del inconsciente y desde ahí crea imágenes a partir de las cuales se pone en marcha la compulsión de tejer fábulas. Esas imágenes son tan radiantes y vívidas como las que nos entregan los sentidos de la percepción; ambiguas, embriagantes y tanáticas al modo de las que nos invaden en los sueños. A veces nos asustan y por eso tratamos de limar sus indecencias, de esconder los exabruptos, de negar la trasgresión de lo que a la luz del día nos es sagrado. Pero, mientras más leales seamos a su salvaje forma originaria, más perturbadoras y necesarias serán las historias que a partir de ellas entreguemos.
Hoy creo saber qué es aquello de la ficción que desde un principio he estado buscando: una escritura que, con la máxima precisión sensorial y sin cribas ideológicas ni morales, sea hospitalaria a las pulsiones primitivas emanadas del magma de esos personajes que, como figuraciones de la otredad, en mí hacen cada tanto residencia. No sólo se trata de consignar el mundo asequible a los sentidos, el mundo de afuera, que gracias a Cervantes y Flaubert ha sido el sostén de la ficción literaria, sino de dar igual cabida a las manifestaciones de esa otra esfera, no menos real, de lo amorfo y lo desquiciado, lo turbio y lo delirante. Esto, sin que una franja niegue a la otra. Sólo así es posible aspirar a la representación más compleja, intensa, dilatada y profunda de la experiencia humana.
Es una forma holística del realismo, el realismo límbico que busca dirigirse a las vísceras de tu alma cuando me leas —para interpelarte del modo feroz en que nos interpela el hambre.