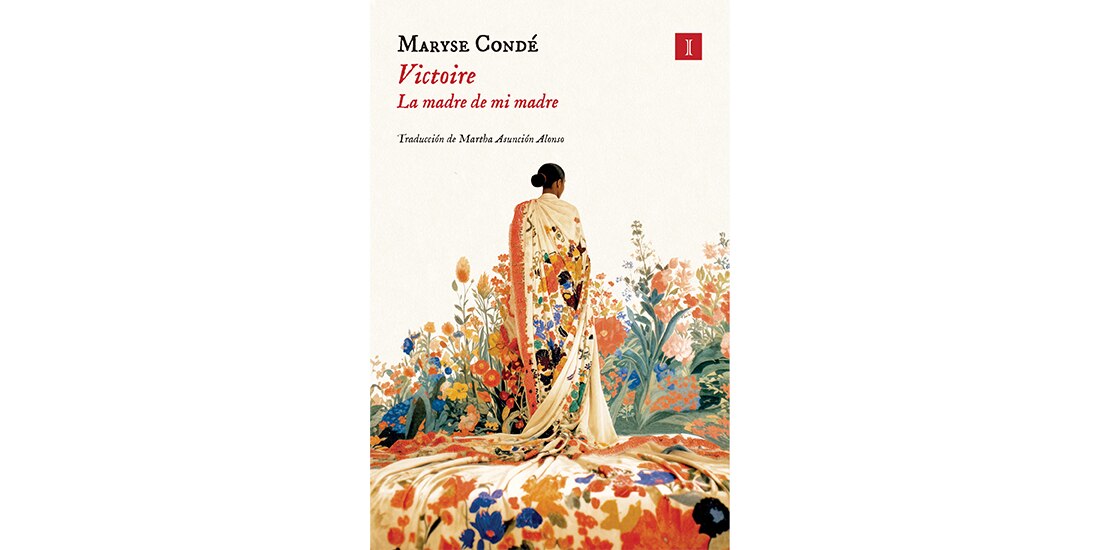Murió antes de mi nacimiento, pocos años después de que mis padres se casaran.
Lo único que recuerdo de ella es una fotografía de color sepia firmada por Cattan, el mejor retratista de la época, posada sobre el piano en el que aprendí a tocar. Mostraba a una joven con un vestido de cuello de encaje que le daba un aire de colegiala. Sus formas menudas reforzaban esta impresión. Sus pies minúsculos calzaban unas bailarinas de charol como de primera comunión. Un collar grén d’b 1 cercaba su delicado cuello. ¿Cuántos años tenía? ¿Era hermosa? No sabría decirlo. En cualquier caso, llamaba poderosamente la atención. Resultaba imposible dejar de mirarla.
Su visión me causaba siempre cierto malestar. La madre de mi madre tenía una piel de blancura australiana. Unos ojos pálidos como los de Rimbaud, hundidos en las cuencas y tan achinados que prácticamente se reducían a dos hendiduras. Miraba al objetivo fijamente, sin rastro de sonrisa ni afán de salir favorecida. El pañuelo de dos puntas indicaba la inferioridad de su estatus. Kité mouchwa pou chapo —“cambiar pañuelo por sombrero”— era la expresión que se empleaba por aquel entonces para celebrar el ascenso social femenino. En definitiva, la madre de mi madre desentonaba en mi universo de mujeres tocadas con capelinas italianas de rafia y de hombres encorbatados y ataviados con trajes fil á fil todos de tez negra sin matices. Se me antojaba doblemente extranjera.
Un día —tendría yo siete u ocho años— ya no pude aguantar más:
—Mamá, ¿cómo se llamaba la abuelita?
—Victoire Elodie Quidal.
EL NOMBRE ME LLENÓ DE ADMIRACIÓN. Yo detestaba cómo sonaba el mío. Odiaba sobre todo mi nombre de pila, que juzgaba insoportablemente cursi. Maryse. ¿La pequeña María? Aquel, en cambio, pesaba como una medalla de bronce. Era de lo más sonoro. Insistí:
—¿A qué se dedicaba?
Recuerdo que estaba atardeciendo, el sol ya era naranja en un cielo cada vez más gris. Estábamos en el dormitorio de mi madre. Yo, a pesar de las prohibiciones, encaramada a su cama. Ella, sentada junto a la ventana abierta de par en par, aprovechando las últimas migajas de luz. Con un elegante dedal de plata, hundía una aguja en un pedazo de tela. Respondió:
—Servía.
Me incorporé, estupefacta:
—¿Quieres decir... que era... criada? —tartamudeé, incrédula y avergonzada.
—Sí. Era cocinera.
—¡Cocinera! —exclamé.
Tenía guasa. ¡Mi madre, hija de una cocinera! Precisamente ella, que no tenía lo que se dice un paladar muy fino y ni siquiera sabía freír un huevo. Durante nuestras estancias en París, sobrevivíamos entre semana a base de latas de conserva y los domingos íbamos a restaurantes.
Y no cualquier cocinera —puntualizó mi madre—. Era una chef de primera.
Maravillada, me apresuré a declarar:
—Yo también quiero ser cocinera.
Por la expresión de mi madre, supe que acababa de meter la pata hasta el fondo. No me estaba criando para que terminara de cocinera, por muy buena que fuese. Desvié la conversación a toda prisa:
—¿Y no te enseñó nada, ninguna receta?
En lugar de responder a la pregunta, prosiguió:
—Primero estuvo en Grand-Bourg, en casa de los Jovial, que eran parientes. La cosa terminó mal. Muy mal. Después..., después... emigró a La Pointe y trabajó hasta su muerte para una familia blanca, los Walberg. De hecho, me crié en su casa —añadió.
YO NO DABA CRÉDITO. La realidad superaba a la ficción. ¡Y pensar que una defensora acérrima del negrismo 2 avant la lettre se había criado en una familia de blancos! ¿Cómo era posible? Estaba hecha un lío:
—¿Entonces nunca se casó? ¿Quién era tu padre?
En la actualidad, semejante conversación resultará chocante. Pero en aquella época, tener un padre, que este te reconociera, vivir con él o simplemente llevar su apellido eran privilegios reservados a unos pocos. Me parecía lo más normal del mundo que mis padres, como tantos otros, hubieran surgido de una especie de niebla. Mi padre, charlatán empedernido, aseguraba que el suyo se había largado en busca de oro a Paramaribo, en la Guayana Holandesa, abandonando a su madre con un bebé recién nacido en el cerro Cayes. Otras veces afirmaba que se trataba de un marino mercante y que había naufragado en las costas de Sumatra. ¿Dónde estaba la verdad? Creo que mi padre la recreaba a su antojo, deleitándose al pronunciar aquellas sílabas que le hacían soñar. Paramaribo. Sumatra. Gracias a él, entendí desde muy pequeña que las identidades se forjan.
Mi madre dobló su labor:
—No me apetece hablar de eso ahora mismo. Es demasiado doloroso. Tal vez en otra ocasión. Anda, vete a revisar la lección.
Atónita, salí de la habitación.
LA MADRE DE MI MADRE TENÍA UNA PIEL DE BLANCURA AUSTRALIANA. UNOS OJOS PÁLIDOS COMO LOS DE RIMBAUD, HUNDIDOS EN LAS CUENCAS
Evidentemente, no hubo otra ocasión. Nunca retomamos la conversación. Mi madre jamás me reveló la identidad de su padre ni las circunstancias que rodearon su nacimiento. Sin embargo, no he dejado de pensar en aquella charla desde entonces. Aquel día, sin duda, nació mi resolución de documentarme sobre Victoire Quidal. Pero la vida me ha mantenido demasiado ocupada. Los años fueron pasando. A veces me despertaba por la noche y la veía sentada en un rincón de la habitación, como un reproche, tan distinta a la mujer en la que yo me estaba convirtiendo.
—¿Qué diantres se te ha perdido en Segú, en Japón o en Sudáfrica? ¿A qué vienen todos esos tumbos de acá para allá? ¿Acaso no sabes que el único viaje realmente importante es el interior? ¿A qué estás esperando para interesarte por mí? ¡Eso es lo que tendrías que estar haciendo! —parecía decirme.
Ahora dispongo, por fin, de la calma necesaria para seguir su rastro.

--------------------
NOTAS de la traductora
1 Collar de cuentas de oro. Cuando las cuentas son gruesas, se habla de un collar choux (por analogía con las coles).
2 El movimiento artístico del negrismo, que surge a inicios del siglo XX en las Antillas, promueve las culturas negras y encuentra sus figuras más destacadas en Cuba, República Dominicana o Puerto Rico. En el Caribe francófono, suele hablarse más bien de “negritud”.